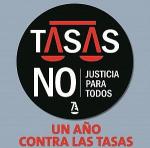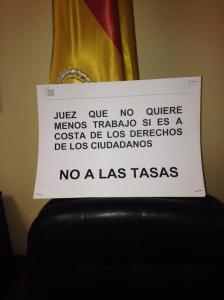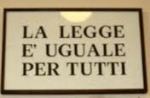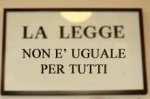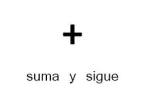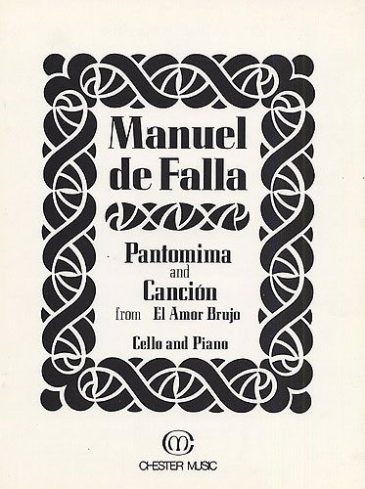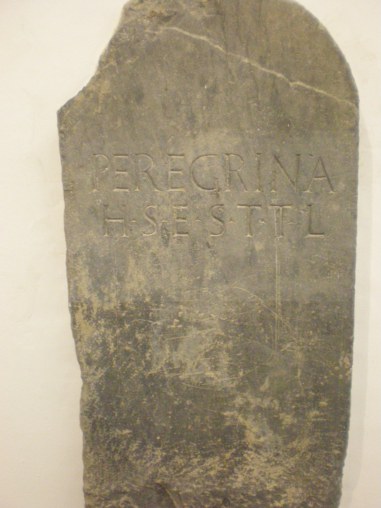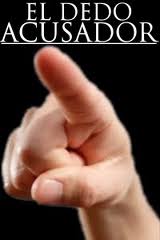Dedico este post a esa niña de Valencia y ese niño de Murcia cuyas respectivas familias se toparon con las infames tasas judiciales en su camino de exigir indemnizaciones por gravísimos daños sufridos en el parto
Este post es más que un análisis jurídico necesariamente incompleto sobre una sentencia del Tribunal Constitucional muy compleja sobre tasas judiciales, la sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016 que resuelve el recurso de inconstitucionalidad nº 973/2013 interpuesto por 109 diputados del PSOE de la X Legislatura contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la conocida como «Ley de tasas judiciales». Intentaré ser divulgativa en el análisis jurídico, en la medida de lo posible, pero habré de extenderme y aun así solo abarcaré algunos aspectos; sería inadmisible la superficialidad de crítica sin datos en tema de esta enjundia y relevancia social y sobre una sentencia de farragosas 70 páginas y que abarca numerosas normas. Y no se va a hablar solo de Derecho porque el Tribunal Constitucional y la Defensora del Pueblo en esto han escogido hacer política y no Derecho, y por tanto han de atenerse a las consecuencias de que se ponga de manifiesto.
Este post incluye distintos niveles de información y es también
1) un análisis de contextos y una crítica durísima
2) una hoja de ruta de qué hacer en tema de tasas judiciales
3) un guante lanzado a juristas para que profundicen en temas graves aquí solo apuntados no solo de tasas judiciales sino muy especialmente de control de constitucionalidad
y 4) muy especialmente, además, un requerimiento inmediato a legisladores y partidos para que tomen las medidas que corresponden en tasas judiciales y en la indispensable y urgente mejora del control de constitucionalidad.
No me queda más remedio que decir cosas muy duras y asumo la responsabilidad exclusiva que en su caso de ello se derive.
Puesto que es largo, pongo el resumen y las conclusiones con la problemática de fondo al principio.
PRIMERO.-Resumen y conclusiones
- No se deje engañar por titulares de prensa y resúmenes interesados. Lo que va a leer aquí se parece bastante poco a lo que quizá pueda leer en otros sitios.
- Hay que poner las cosas en su sitio: no estamos ante una cuestión de tasas judiciales sino ante una cuestión gravísima sobre el propio diseño y funcionamiento del Estado de Derecho, que ha de valorarse en su contexto.
- La sentencia del Tribunal Constitucional sobre tasas judiciales es el fracaso más absoluto del Estado de Derecho y de todos los controles constitucionales, incluyendo la Defensora del Pueblo, y la única conclusión razonable es que están mal diseñados. Han fallado estrepitosamente todos, y nada menos que en un tema que afecta de forma directa a dos puntos esenciales en un Estado de Derecho:
- 1) la protección de todos los derechos de la ciudadanía, puesto que impedir a la ciudadanía y entidades jurídicas el acceso a la jurisdicción para defender sus derechos cuando los conculca otro particular o entidad jurídica -incluyendo unos bancos notoriamente descontrolados-, o la Administración, es convertir en papel mojado cualquier derecho y por tanto promover los abusos
- y 2) el control de la arbitrariedad de la Administración, puesto que impedir recurrir a los tribunales los actos ilegales y arbitrarios, cuanto no corruptos, de la Administración significa promover la arbitrariedad y la corrupción y permitir que queden vigentes normas ilegales
- La responsabilidad es y ha siempre del Partido Popular y del Sr. Rajoy, y ya últimamente en términos de verdadero cinismo político. Ni son ni han sido jamás «las tasas de Gallardón». Y el ministro responsable directo es el Sr. Catalá, que debe dimitir inmediatamente.
- El Tribunal Constitucional no ha declarado inconstitucionales las tasas judiciales ni en general «como concepto» ni siquiera las que estaban vigentes tras sucesivas reformas para PYMES y ONGs, sino solo algunas; y por tanto las PYMES y ONGs siguen afectadas.
- El Tribunal Constitucional en absoluto ha dado un «varapalo» al Gobierno; al contrario, le ha hecho, no uno, sino muchos favores.
- Los daños causados son gravísimos y difícilmente reparables; y de parte de ellos incluso el Tribunal Constitucional dice expresamente que no quiere que se reparen por el asombroso argumento ¿constitucional? de que precisamente no quiere que se reparen porque son graves. Y lo peor, y me abruma tener que decir esta afirmación terrible: todos esos daños gravísimos y difícilmente reparables provienen de, y se han agravado por, nada menos que la propia actuación pasiva y activa del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha demorado la sentencia y con ello se han seguido causando daños y por si ello fuera poco el Tribunal Constitucional dice -o quiere decir y de hecho dice, y cuestión distinta es que haya vía para saltarse esto- que no habrá reparación.
- Las tasas judiciales recaudadas desconocemos a cuánto ascienden a día de hoy, y la opacidad es reiterada. Según datos de febrero de 2015, iban recaudados 639 millones de euros, si bien, naturalmente, se han seguido recaudando. Por poner las cosas en su perspectiva sobre las decisiones sobre fondos públicos: la extraña indemnización por el fallido caso Castor, que ha cobrado sin necesidad siquiera de solicitarla en juicio la empresa ACS, ha ascendido a 1.649 M€.
- El Tribunal Constitucional asombrosamente se pronuncia en el sentido de querer que las tasas judiciales pagadas hasta ahora no se devuelvan, cuando es nada menos que su propia demora inadmisible la que ha obligado a esos pagos inconstitucionales todo estos años; pero, atención, importante, pese a ello hay argumentos muy serios para la devolución de los importes abonados, y por motivos constitucionales de fondo distintos para personas físicas y para jurídicas.
- El Tribunal Constitucional no dice nada sobre lo mas grave, los peores daños, causados por su propia demora inadmisible: los sufridos por los innumerables que quedaron indefensos por no poder demandar o recurrir, lo que han dado lugar a que haya en estos momentos sentencias injustas no recurridas y situaciones jurídicas entre particulares injustas en las que ha ganado el fuerte por no poder el débil pedir amparo judicial, y con la Administración campando por sus respetos al no haber sido controlada; además, naturalmente, de todos aquellos casos en los que el débil ha sido forzado a aceptar acuerdos leoninos por no poder defenderse. Todo eso es difícilmente reparable conforme a las reglas generales de responsabilidad patrimonial, si bien esta importantísima cuestión requerirá estudio específico muy serio.
- El Tribunal Constitucional incluso ha llegado a la indecencia jurídica y política de usar argumentos objetivamente falsos en su sentencia, y no tangenciales, sino determinantes de la decisión; sea o no por negligencia inexcusable. La responsabilidad del Tribunal Constitucional se añade a la del Partido Popular, y ello es mucho peor, porque el Tribunal Constitucional es la institucion en teoría independiente y garante de nuestros derechos y no un partido además gangrenado de corrupción.
- Es manifiesta, inadmisible y contraria al Estado de Derecho la connivencia entre el Partido Popular y un Tribunal Constitucional servil e inútil salvo cuando se usa como arma y, más aún, colaborador necesario en el daño a la ciudadanía y el Estado de Derecho y que además no tiene empacho en usar en una sentencia demorada argumentos falsos y ocultar datos.
- Las tasas judiciales no han desaparecido con esta sentencia del Tribunal Constitucional ni siquiera para lo que los propios partidos políticos de forma consensuada ya consideraban indispensable. Por tanto habrá que cambiar la ley porque los propios partidos, incluyendo sorprendentemente hasta el Partido Popular, han hecho constar en las Cortes que están a favor de que se cambie en lo que ha resultado ser mucho más de lo que el Tribunal Constitucional ha considerado inconstitucional, que, cuidado, y esto que quede muy claro, inconstitucionalidad e injusticia no son, ni de lejos, conceptos equivalentes.
- Es muy importante resaltar que el Tribunal Constitucional EN MODO ALGUNO dice que haya que mantener las tasas judiciales, estas u otras, o que tenga que haberlas; lo que dice es que es constitucional mantener algunas concretas para PYMES y ONGS y grandes empresas, lo cual no quiere decir que HAYA que mantenerlas ni para PYMES y ONGS ni para nadie, ni tampoco quiere decir que sea JUSTO mantenerlas. Porque constitucionalidad y justicia son conceptos jurídicos absolutamente distintos entre sí, como también lo son de la conveniencia política y la libre decisión de los partidos en un tema que permite margen. Es decir, que el Tribunal Constitucional es aquí para MÍNIMOS, pero no para MÁXIMOS, y los partidos habrán de resolver sobre este tema como ellos mismos han dicho expresamente que se resuelva en muchas ocasiones y, en concreto, hasta en el Congreso, el día 19 de abril de 2016 y en las numerosas iniciativas legislativas de todos los partidos en esta materia en los primeros meses de 2016 y antes, en consonancia con la postura mantenida por los partidos al pronunciarse en numerosos parlamentos autonómicos sobre el tema al plantearse en ellos proposiciones no de ley a iniciativa de Brigada Tuitera.
- Habrá necesariamente que seguir haciendo actuaciones de promoción de la Justicia en la materia concreta de tasas judiciales, y en este post propongo y anuncio ya dos, muy concretas, además de advertir de una situación inadvertida, las tasas judiciales autonómicas que requieren actuación específica:
- 1) la preparación de un nuevo borrador de proposición de ley que solucione de una vez por todas el problema de las tasas para que sea aprobado en las Cortes tan pronto sea posible y que desde ya ofrece Brigada Tuitera a todos los partidos para aquellos casos en los que no han sido declaradas inconstitucionales, porque para el resto sin más se inaplican desde ya mismo
- y 2) una campaña masiva para solicitar devoluciones antes de que prescriban, porque la prescripción empieza enseguida
- Y la conclusión de fondo, gravísima:
- tenemos un Estado de Derecho fallido, un Tribunal Constitucional vergonzoso que no duda hasta en usar argumentos objetivamente falsos y que no tiene empacho en causar y agravar deliberadamente daños irreparables a la Justicia y a la ciudadanía
- y tenemos una situación jurídica y política extraordinariamente preocupante de la que las tasas judiciales son un ejemplo paradigmático que refleja el fracaso y la manipulación de todos los controles constitucionales y habrá que hacer una reflexión verdaderamente muy seria, incluso en relación con la actual redacción de la Constitución, sobre cómo evitar que barbaridades jurídicas flagrantes procedentes de un Gobierno central, cualquiera que sea, se aprueben, se apliquen, se agraven y se mantengan indefinidamente.
Porque es importante que no le induzcan a error las noticias parciales e interesadas: aquí realmente no se está dilucidando el tema de las tasas judiciales.
Aquí se dilucida otra cuestión de muchísima más importancia, lo esencial en una democracia digna de ese nombre: la efectividad de los controles de arbitrariedad y constitucionalidad sobre el Gobierno central, es decir, si estamos o no en un Estado de Derecho. Por tanto, este no es un post de tasas judiciales. Las tasas judiciales no son solo muy graves en sí mismas, que por supuesto, sino por lo que demuestran e implican: que en España tenemos un Estado de Derecho fallido con gravísimos problemas de diseño del control constitucional con la consiguente consecuencia de que un Gobierno estatal puede tranquilamente hacer, y en efecto hace, de su capa un sayo, y que podrá volver a hacerlo cuando quiera si seguimos con estos fallidos controles constitucionales.
Que se haga, por si fuera poco, nada menos que para impedir el acceso a la Justicia por el Gobierno en plena época de crisis, con abusos constantes de la Administración y abusos bancarios masivos que obligan a dirigirse a los tribunales a los ciudadanos ya indefensos por la pasividad del propio Gobierno, dice mucho del Gobierno y del Estado de Derecho que tenemos. Y del Tribunal Constitucional que tenemos, cómplice y agravador de todo esto.
Muy mala noticia. Pero hay que saber las cosas como son para saber qué hay que cambiar; los avestruces quizá sean muy felices pero seguro que nunca vuelan.
Que este aún inacabado grave episodio de las tasas judiciales, con estas lamentables actuaciones, complicidades y pasividades de tantos, tantos daños y tantos fallos, sirva al menos para algo: para que se plantee de una vez una reflexión política profunda sobre controles de constitucionalidad para evitar que se repita algo parecido en cualquier ámbito del Derecho, porque puede repetirse en cualquier momento en cualquier ámbito y pasaría exactamente lo mismo. Tiene que ser usted consciente de que si mañana una norma estatal impusiera por ley una prohibición de casarse a los pelirrojos o a los ciclistas o introdujera en el Código Penal la pena de muerte en tiempos de paz, o prohibiera atender en los hospitales a las mujeres por ser mujeres, por poner unos casos llamativamente inconstitucionales, sería igual.
LO ESENCIAL:
Imagine usted la norma estatal más descabelladamente inconstitucional que se le ocurra: los controles constitucionales serían LOS MISMOS de manifiesta ineficacia y gravísimas consecuencias:
- inutilidad total de controles de tramitación prelegislativa en normas estatales de rango de ley, pues de su vulneración más completa en realidad no se derivan consecuencias efectivas
- inexistencia de posibilidad de suspensión de ley estatal, que se aplica indefinidamente hasta que el Tribunal Constitucional quiera, o incluso de forma perpetua simplemente con que el Tribunal Constitucional no se pronuncie
- inexistencia de control de la agenda del Tribunal Constitucional ni de consecuencia alguna por la demora por más indefinida y prolongada que sea, y opacidad de sus criterios de agenda
- inexistencia de control y responsabilidad por la pasividad de no recurrir del Defensor del Pueblo, única institución que, sin relación con partidos, puede recurrir leyes estatales
- opacidad absoluta en la tramitación de los recursos, de forma que estos expedientes no son públicos, con todo lo que ello significa
- consecuencias paradójicamente perjudiciales de intentar solucionar el problema por vía de cuestiones de inconstitucionalidad
- y posibilidad ilimitada e incontrolable de que el Tribunal Constitucional
- declare que procede el archivo del recurso con solo quitar o modificar la ley recurrida, sin que diga siquiera que era inconstitucional ni sacar los colores al legislador que saca leyes inconstitucionales
- y dejando además abierta la posibilidad de que además declare los daños no sean indemnizables, incluso los derivados de su propia pasividad al no resolver.
Y ahora, el análisis. Vayamos a ello.
Hay dos formas de enfrentarse a cuestiones complejas: con explicaciones simples y erróneas o largas y correctas. Con las consecuencias que refleja esta viñeta:
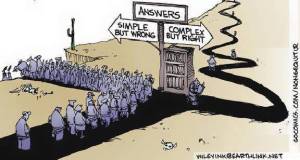
Así que usted puede escoger:
1) o bien quedarse con lo muy reconfortante pero absolutamente incierto de los titulares falsos sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que, dicen, «tumba las tasas judiciales de Gallardón» y lo del «varapalo» y con la explicación falsa que de ello se deriva y que le dejará una grata sensación de tranquilidad sobre el buen funcionamiento del Estado de Derecho y de la eficacia de los controles constitucionales y de «la regeneración del Partido Popular que por suerte se quitó de enmedio a un ministro de Justicia malvado y ahora tiene uno mejor«, y le inducirá a pensar además que de todas formas esto en realidad es una mera cuestión colateral de Justicia sin mayor importancia, y quedándose sin saber que lo que ha pasado con las tasas refleja de forma paradigmática la esencia del Estado de Derecho fallido y por supuesto puede perfectamente suceder de nuevo con cualquier tema de derechos si no se cambian las cosas
2) o bien puede perder su tiempo en leer este post.
Naturalmente puedo equivocarme. Pero he de asumir ese riesgo porque si me equivocara mucho en esto sería imperdonable, con centenares de documentos de tasas judiciales en mi ordenador, miles de palabras escritas e innumerables horas dedicadas en casi cuatro años al análisis jurídico del tema desde 2012.
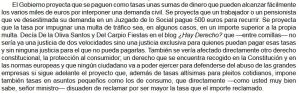
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 22-octubre-2012
Si escoge usted la segunda posibilidad, la explicación compleja, además, recibirá usted un puñetazo virtual en el estómago con este post en vez de esa reconfortante sensación de buen funcionamiento de Estado de Derecho que proporcionan titulares y explicaciones simples y falsos.
SEGUNDO.- El texto completo de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016
Incluyo enlace al texto completo de la Sentencia del Pleno del Tribual Constitucional de 21 de julio de 2016, ponente Sr. Martínez-Vares, que también puede descargar aquí: STC Pleno 21 julio 2016 tasas judiciales La sentencia, difundida con fecha 29 de julio de 2016 en la web 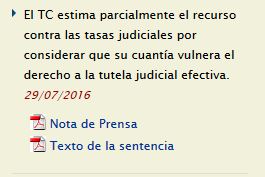 del Tribunal Constitucional, aún no se ha publicado en BOE ni tiene número que la identifique. [Nota. En BOE de 15 de agosto de 2016, festivo, se ha publicado la sentencia, que es ya oficialmente la sentencia n° 140/2016, de 21 de julio. Enlace a BOE: aquí.]
del Tribunal Constitucional, aún no se ha publicado en BOE ni tiene número que la identifique. [Nota. En BOE de 15 de agosto de 2016, festivo, se ha publicado la sentencia, que es ya oficialmente la sentencia n° 140/2016, de 21 de julio. Enlace a BOE: aquí.]
Son 70 páginas de sentencia farragosa y en varios puntos casi ilegible; pocos la leerán entera. Incluyo la nota de prensa del TC Nota Informativa nº 74-2016 TC tasas, ahora en la web del TC, que es bueno que no se pierda rastro del colaboracionismo; pero, por favor, no lea la nota, y si la lee no se se fíe, que su pretendida objetividad es falsa, y esto es un blog jurídico y no un vocero del Gobierno.
Aquí tiene el encabezado y el fallo de la sentencia:
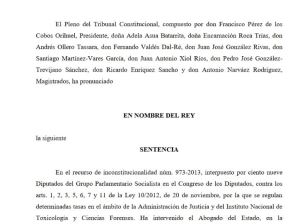
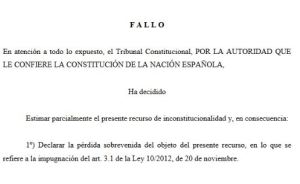

Lo primero: olvídese de lo que dicen los titulares periodísticos y los tuits de que el Tribunal Constitucional «tumba» o «declara inconstitucionales las tasas judiciales de Gallardón», porque no es cierto. Ni da ningún «varapalo».
Lo que hace el Tribunal Constitucional es algo totalmente contrario a lo que usted ha oído: echar un capote más al Gobierno.
Y no me produce ninguna satisfacción esta sentencia, sino una profunda preocupación. Y ruego a los representantes institucionales de la abogacía que dejen de expresar satisfacción en nombre de todos, porque yo al menos no estoy en estos «todos»; si en serio están contentos habré de deducir como única conclusión posible que la sentencia no se la han leído.
TERCERO.- Exactamente qué dice la sentencia y antecedentes
1.- El «concepto» y los peligros del «concepto». Antecedentes.
El título del post del procurador Manuel Merelles, reconocido experto en tasas judiciales, en su blog, enlace aquí. lo dice todo: el Tribunal Constitucional no declara inconstitucionales las tasas judiciales.
De hecho, no podía declararlas inconstitucionales «como concepto» porque el propio Tribunal Constitucional ya las declaró constitucionales «como concepto» en su sentencia 20/2012 de 16 de febrero de 2012 al resolver sobre una ley del propio Partido Popular del año 2002.
Y ya se sabe qué sucede cuando a un legislador con rodillo se le regala un «concepto» abstracto que permite cobrar. Eran unas tasas las de 2002 de muy pequeño importe las que al TC no le parecieron mal en 2012 «como concepto» siempre que fueran «proporcionadas».
Y claro, abierta la veda luego hay que entrar en el peligrosísimo sistema de analizar la «proporcionalidad» concreta.
Y sucede lo previsible: que ese legislador de rodillo aplica ese «concepto» como le da la gana.
Y de ahí, claro, aparecen con la ley de 2012 tasas de hasta 11.200 euros por recurso para que las paguen personas físicas sea cual sea su capacidad económica.
Y salga el sol por Antequera sabiendo que el Tribunal Constitucional, total, se va a cruzar de brazos indefinidamente.
Se lo explico.
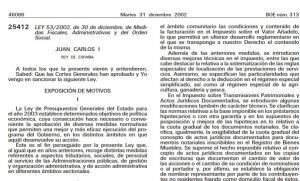

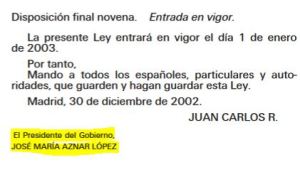
Imagine que el Tribunal Constitucional hubiera dicho en 2012 que un tributo que se hubiera inventado de tapadillo el legislador diez años antes, en 2002, en una de esas leyes-batiburrillo de más de 100 páginas, estando el propio Partido Popular en el Gobierno y con el Sr. Aznar como presidente, un tributo de pequeña cuantía y que solo tuvieran que pagar grandes empresas y para casos muy concretos, no es inconstitucional «como concepto» y lo hace con expreso razonamiento de que esa gran empresa es gran usuaria de ese servicio público por el que tributa y que en modo alguno se plantea siquiera que no pudiera pagar ese importe y quedarse sin recibir el servicio público. Y al resolver un caso en el que se planteaba si una compañía de seguros gran usuaria de la Administración de Justicia, la compañía de seguros Aegón, podía pagar la fastuosa cantidad de 97, 71 euros.
E imagine que basándose en esa sentencia que el Tribunal Constitucional en febrero de 2012 dijo que dadas las circunstancias de ser gran empresa usuaria masiva de la Administración de Justicia que sin duda podía pagar y con cuantía insignificante en el caso de 97,71 euros, y además para unos pocos casos concretos, el legislador de 2012, o sea, el Partido Popular, acto seguido coge el rábano por las hojas de su propia Ley de 10 años antes, ve el cielo abierto y tiene la fantástica idea de que como ese tributo de 97,91 euros es constitucional «como concepto» para que lo pague una compañía de seguros, saltarse sin más los razonamientos, las cautelas y las matizaciones del Tribunal Constitucional, y sin más ni más y alegando encima esa misma sentencia, extender ese tributo a todos, personas físicas y juridicas y a la inmensa mayoría de los casos y además multiplicando a lo bestia las cuantías hasta el punto de llegar literalmente a miles de euros por pleito.
Repito: literalmente miles de euros por un solo pleito. Eso hemos tenido personas físicas por defender nuestros derechos y han seguido teniendo PYMES y ONGS hasta que el Tribunal Constitucional ha declarado inconsitucional, ahora, casi cuatro años después, la parte variable de la tasa.
¿Lo ve? El Sr. Aznar, del Partido Popular, mete la pequeña cuñita legislativa con el Sr. Montoro de Ministro de Hacienda en 2002 y consigue que cuele, y diez años después en 2012 el Sr. Rajoy del Partido Popular, con ¡oh, sorpresa! el mismo Sr. Montoro como ministro de Hacienda, aprovecha esa cuñita para pegar la clavada padre sin importarle la indefensión masiva y saltándose lo que el propio Tribunal Constitucional había dicho.
Pues eso es lo que ha sucedido.
Y, claro, el Tribunal Constitucional no solo cometió la imprudencia en 2012 de dar cancha a un legislador que a estas alturas debería saber que cuando se le da un dedo coge la mano, los dos brazos, las piernas y la cabeza, sino que además ha dejado sin pronunciarse en el congelador esa normativa inconstitucional tres años y medio y, atención, aplicándose, no suspendida.
Porque, no lo olvide que es importantísimo sobre lo que significa el control constitucional: la normativa estatal de rango de ley, por muy flagrantemente inconstitucional que sea, no puede dejar de aplicarse hasta que el Tribunal Constitucional decida resolver sobre ella en fecha indefinida.
A diferencia de la normativa autonómica que puede ser suspendida, la estatal no puede ser suspendida; es decir, que se deja en manos del Gobierno central con mayoría hacer lo que quiera, indefinidamente, hasta que un Tribunal Constitucional cuya agenda nadie controla decida resolver.
En el caso concreto de las tasas, por masiva presión social, judicial y política se han ido consiguiendo cinco reformas, cuatro de ellas con el Ministro Sr. Catalá, que han ido ampliando las exenciones y que aún así han dejado inconstitucional la ley, según ha declarado el Tribunal Constitucional.
Y aquí el Tribunal Constitucional ha decidido resolver tres años y medio después, dejando por el camino víctimas jurídicas y haciéndole el grandísimo favor al Gobierno de no entrar siquiera a pronunciarse sobre la barbaridad inicial de las personas físicas. Y de decir que no se devuelvan las tasas pagadas. De indemnizar, ni hablamos.
2.- Cómo queda esto tras la sentencia del Tribunal Constitucional en cuantías y casos y qué se va a hacer desde el punto de vista normativo
Recordemos que la tasa judicial tiene una parte fija y una variable y que en definitiva lo que se ha hecho es mantener la fija en parte y que desaparezca del todo la variable. La sentencia es un fárrago, y ni el «fallo» (nunca mejor dicho) se libra de serlo. Hay que dedicar un rato a saber cómo ha quedado la cosa.
Transcribamos primero lo que se declara inconstitucional, todo ello del artículo 7 de la Ley 10/2012, en su versión vigente a 21 de julio de 2016, es decir, tras las cinco sucesivas modificaciones que lleva la Ley inicial de 2012, es decir, aplicable a PYMES, ONGS y grandes empresas y no ya personas físicas.
«3º) Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 7, apartado 1, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en los siguientes incisos: «En el orden jurisdiccional civil: (…) Apelación: 800 €; Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 €»; «En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Abreviado: 200 €; Ordinario: 350 €; Apelación: 800 €; Casación: 1.200 €»; y «En el orden social: Suplicación: 500 €; Casación:750 €»; con los efectos indicados en el anterior fundamento jurídico 15
4º) Declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 7, apartado 2, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, con los efectos indicados en el anterior fundamento jurídico 15
Y cotejemos con el artículo 7 de la Ley 10/2012, en su versión vigente a 21 de julio de 2016; es el único artículo sobre el que se pronuncia, el que se refere a la cuantía del tributo. Marco en rojo lo que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional; en azul lo que no se declara inconstitucional, lo que no debe confundirse ni con justo ni con económica y políticamente conveniente ni con lo que los partidos YA han dicho que estaban dispuestos a aprobar.
«Artículo 7. Determinación de la cuota tributaria.
1. Sin perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se determina en la siguiente tabla:
En el orden jurisdiccional civil:
Verbal
y cambiario
|
Ordinario
|
Monitorio, monitorio europeo
y demanda incidental
en el proceso concursal
|
Ejecución extrajudicial
y oposición
a la ejecución
de títulos judiciales
|
Concurso necesario
|
Apelación
|
Casación
y extraordinario por infracción procesal
|
|
150 €
|
300 €
|
100 €
|
200 €
|
200 €
|
800 €
|
1.200 €
|
Cuando después de la oposición del deudor en un monitorio se siga un proceso ordinario se descontará de la tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.
En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
|
Abreviado
|
Ordinario
|
Apelación
|
Casación
|
|
200 €
|
350 €
|
800 €
|
1.200 €
|
Cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable que prevé el apartado siguiente, no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la sanción económica impuesta.
En el orden social:
|
Suplicación
|
Casación
|
|
500 €
|
750 €
|
2. Deberá satisfacerse, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:
De
|
A
|
Tipo – %
|
Máximo variable
|
|
0
|
1.000.000 €
|
0,5
|
10.000 €
|
|
Resto
|
0,25
|
Observará que la parte más grave de las tasas judiciales es la variable (un porcentaje de la llamada «cuantía procesal», es decir, aproximadamente, el interés económico del pleito); y no olvide que estas asombrosas cuantías de más de 10.000 euros que ve usted aquí han sido TAMBIÉN aplicables a personas físicas, y en igual importe que a un banco o a una multinacional.
O sea, que el Tribunal Constitucional ha cogido solo lo vigente a 21 de julio de 2016, es decir, tras cinco reformas de la ley de 2012 inicial y que ya solo eran aplicables a PYMES, ONGS y grandes empresas, y solo se ha pronunciado sobre la cuantía del tributo y la jurisdicción, y sobre absolutamente nada más, y
- directamente ha suprimido toda la parte variable de la tasa judicial, que llegaba a MILES DE EUROS
- no ha dejado ningunas tasas en Social (pleitos de tipo laboral y Seguridad Social y conexos) y en Contencioso-Administrativo (pleitos contra la Administración)
- y deja parcialmente tasas judiciales en una única jurisdicción, la Civil, en la redacción que había a 21 de julio de 2016, es decir, excluyendo a persona físicas PERO sin siquiera pronunciarse sobre eso, y quedando así:
Verbal
y cambiario
|
Ordinario
|
Monitorio, monitorio europeo
y demanda incidental
en el proceso concursal
|
Ejecución extrajudicial
y oposición
a la ejecución
de títulos judiciales
|
Concurso necesario
|
|
150 €
|
300 €
|
100 €
|
200 €
|
200 €
|
Espero que haya quedado claro.
Espero también que haya quedado claro que «apelación» y «casación» significa que se cobraban hasta el otro día MILES de euros por recurrir una sentencia desfavorable Y, atención, SIN RECUPERAR EL DINERO AUNQUE SE GANARA ese recurso para interponer el cual se obligaba a pagar a tasa judicial o a quedarse sin recurso si no se podía pagar.
Porque las tasas del recurso no son recuperables.
Es decir, que se paga a fondo perdido al Estado para que subsane su propio error. El Estado y el Partido Popular consideran loable que el Estado cobre a fondo perdido cantiadades enormes por rectificar los propios errores del Estado.
Se lo explico con un ejemplo. Imagínese un hospital con la exclusiva legal para curar heridas y enfermedades. Usted contrae una enfermedad o lo atropella un autobús y le encarga, porque no le queda otra, que lo cure y no solo no lo cura sino que agrava su dolencia y que luego le exige cobrar aparte a fondo perdido cantidades enormes por arreglar otro médico de mayor categoría lo que el de inferior categoría ha agravado. Y además le dice que está usted abusando de los servicios médicos por intentar que le arreglen el desaguisado. Pues eso.
Resumiendo. Ahora tenemos unas tasas que desde ya se inaplican, que son todas las marcadas en rojo, y otras que tendrán que reformarse con un proyecto normativo, que Brigada Tuitera, que ya redactó uno acogido por toda la oposición, presentará a todos los partidos para que lo presenten en las Cortes.
Y olvídese de lo que dice el ministro de Justicia en funciones Sr. Catalá. No vamos a dedica ni un minuto al Sr. Catalá que se permite el lujo politico de decir
«Yo me alegro de que [el TC] nos avise de que tenemos que revisar el sistema»
cuando se le ha avisado centenares de veces.
Un ministro que llego a decir que iba a SUBIR las tasas judiciales, las mismas tasas judiciales que tras BAJARLAS resultan ser inconstiucionales
Ah, y el TC no avisa, sino que declara inconstitucional. O sea, que no hay que «revisar las tasas», como dice el ministro en funciones. Hay que inaplicarlas directamente en todos aquellos casos específicamente mencionados en la sentencia, que son todos excepto la lista de lo que el TC mantiene, mencionadas en la sentencia, que exige reforma legislativa
Y ahora desmontemos esa tranquilizadora e interesada falacia de que las tasas judiciales son «de Gallardón» y de que por tanto es suya la responsabilidad.
CUARTO.-Las tasas judiciales sobre las que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional no son “las tasas de Gallardón», sino las del Partido Popular y de su responsable, D. Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia Sr. Catalá. En cuanto al ministro Catalá, su dimisión inmediata es indispensable en un país con una mínima decencia política
Las tasas judiciales sobre las que ha resuelto el Tribunal Constitucional proceden de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Ley de Tasas de 2012, es decir, una ley del Partido Popular aprobada estando el Sr. Gallardón de ministro de Justicia y el Sr. Montoro de Minisro de Hacienda.
Esa ley ha tenido desde 2012 nada menos que cinco modificaciones (Ley 42/2015, Ley 25/2015, Ley 15/2015, Real Decreto-ley 1/2015 y Real Decreto-ley 3/2013. Puede comprobar las reformas que ha tenido esa ley inicialmente de 2012 en el análisis que figura en la propia web del BOE
Resumen situación legal vigente en el momento en el que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado:
En el momento de dictarse la sentenca del Tribunal Constituciona, las tasas de 2012 subsistían desde 2015 para PYMES y ONGs, además de para las grandes empresas, y todos ellos pagando el mismo desorbitado importe. Es decir, que el sistema inicial de 2012 en el que por el Partido Popular en solitario y por rodillo se impusieron tasas masivamente a personas físicas y juridicas y en igual importe elevadísimo y para prácticamente todos los procedimientos judiciales excepto en Penal, se ha ido mitigando por sucesivas reformas producidas por la masiva presión de la sociedad civil y unánime de los operadores jurídicos y política de toda la oposición, hasta que el TC se ha pronunciado sobre lo que quedaba desde 2015 al resolver un recurso del PSOE.
De las seis sucesivas normas de tasas desde 2012, incluyendo la Ley inicial de 2012 que se reforma por cinco posteriores,
- todas han sido aprobadas por las Cortes, siempre con apoyo unánime del Partido Popular y por rodillo parlamentario,
- y cuatro estando ya el Sr. Catalá de ministro
- y con la firma del Sr. Rajoy en todas las normasy todas sobre la base de una Ley de 2002 del propio Partido Popular y con el mismo Sr. Montoro de ministro de Hacienda.
El mismo Sr. Montoro ministro de Hacienda firma ahora la normativa de desarrollo reglamentario de la Ley de 2012 y de sus sucesivos refritos y firmó la normativa de desarrollo reglamentario de la Ley de 2002.
Porque, ojo, la normativa reglamentaria no la hace aquí Justicia sino Hacienda, porque, naturalmente está todo unido. Y, de hecho, las interpretaciones de tasas judiciales asombrosamente no se efectúan por Justicia sino por Hacienda, a traves de las llamadas «consultas vinculantes».
Y todas las reformas, incluyendo las cuatro de un total de cinco reformas hechas con el ministro de Justicia Sr. Catalá y todas ellas con el ministro de Hacienda Sr. Montoro, dejaron la ley inconstitucional, innecesaria e injusta, y se hizo así por el Partido Popular sabiendo perfectamente que era así, pues se le advertía constantemente.
Así que la ley que el TC ha declarado en parte inconstitucional ya no es la que se aprobó en las Cortes por el Partido Popular en solitario -que no por Gallardón- cuando Gallardón, sino un refrito jurídico aprobado también en solitario por el Partido Popular en su mayoría ya con el ministro de Justicia Sr. Catalá y todo ello incluso con el mismo ministro de Hacienda que coló las tasas en 2002 y sobre la base de esa ley de 2002.
En las actas parlamentarias constan innumerables apoyos del PP y del Gobierno a las tasas todos estos cuatro años, incluyendo los del Sr. Catalá de ministro, y las innumerables veces que en cuatro años desoyó a la oposición que advirtió de inconstitucionalidad e injusticia -atención, y mucho cuidado, que no es lo mismo- en iniciativas parlamentarias de todo tipo reiteradas por todos los partidos en la Legislatura IX (2011-2015) y la Legislatura X (2015-2016), y siempre entre el clamor del mundo jurídico.
Podría poner cientos de enlaces a las actas parlamentarias de cuatro años y dos legislaturas y a prensa. Voy a poner solo un enlace a una sola acta parlamentaria de 2016: aquí.
Se trata de la sesión parlamentaria del Pleno del Congreso de 19 de abril de 2016, en la más que fallida Legislatura X, la nacida de las elecciones generales de diciembre de 2015. En esa sesión el Partido Popular votó en el Congreso A FAVOR de plantearse derogar las tasas judiciales para personas PYMES y ONGs, tras cuatro años de mantenerlas.
Es decir, de derogar las mismas tasas que ahora ha declarado en parte inconstitucionales el TC y además, atención, de derogar también las que el TC no ha declarado inconstitucionales.
Es decir, hasta el propio Partido Popular votó expresamente hace tres meses a favor de plantearse derogar MÁS de lo que propio TC ha declarado ahora inconstitucional. Y los demás partidos.
Se trataba de votar una proposición de ley que, promovida y redactada por Brigada Tuitera y aportada a todos los partidos, fue presentada por Ciudadanos y apoyada por toda la oposición que planteó casi a la vez iniciativas análogas y reconoció en actas parlamentarias la labor de Brigada Tuitera, pasó en la anterior y fallida legislatura el trámite parlamentario inicial, la «toma en consideración», sin llegar a tramitarse completo por la convocatoria de nuevas elecciones; en este enlace a la web de Brigada Tuitera está explicado. 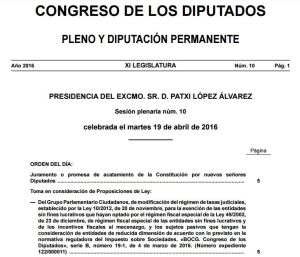
Transcribo parte de lo que dijo el Sr. Zoido, en nombre del Partido Popular en esa sesión del día 19 de abril de 2016 en el Congreso de los Diputados:
«Quiero dejar algo muy claro: las tasas vigentes son absolutamente ponderadas. La legislación de tasas promovida en la anterior legislatura se ajusta a la Constitución —así ha sido declarado— y a la interpretación que de la misma hace el Tribunal Constitiucional y, además, son acordes con los criterios marcados por el Consejo de Europa, por mucho que ustedes lo nieguen.«
Y acabo diciendo:
«En España, toda persona física o jurídica puede acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos derechos, intereses o pretensiones, porque el actual sistema de tasas no supone un obstáculo para el ejercicio de los mismos. Las tasas vigentes, por mucho que se insista, no obstaculizan el acceso a la justicia, porque las tasas vigentes, por mucho que se insista, no conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva y este proceso, el que hemos tenido en la anterior legislatura, ha sido la demostración de que todo se puede mejorar, pero ello a través del diálogo, de las aportaciones y del consenso. Por eso, señorías, el Grupo Popular no se opone a la toma en consideración de esta proposición de ley«.
Esto dijo en el Congreso de los Diputados el Partido Popular, tres meses antes del que el Tribunal Constitucional dijera que esas tasas no son proporcionales y por tanto inconstitucionales porque conculcan la tutela judicial efectiva.
Empieza el representante del Partido Popular diciendo que todo en tasas es perfecto, tras atacar a la oposición -esa transcripción se la ahorro, y hay que leerlo para creerlo, y lo digo habiendo estado presente como invitada en la tribuna del Congreso cuando se dijo- y, en extraño quiebro, en la última frase termina diciendo que sí, que pese a que todo es perfecto, y con una de esas bonitas apelaciones al diálogo habituales en un partido que ha gobernando en Justicia ya casi cinco años con el rodillo absoluto, no se opone a que se tramite una derogación de tasas para PYMES y ONGS.
Y naturalmente, aparte de ello, el PP no ha derogado nada, pese a que puede hacerlo por real decreto-ley como por real decreto-ley dictó ya dos normas sobre tasas judiciales -una estando de ministro Gallardón y otra estando de ministro Catalá– y habiendo dictado también otros reales decretos-leyes sobre otros temas estando en funciones.
Y es que hablar es gratis.
Y causar daños irreparables a la Justicia y a la ciudadanía, al parecer también.
Así que, resumiendo: el Partido Popular ha mantenido las cosas, tras haber tenido innumerables ocasiones para acabar con el problema, todas las veces que la oposición, en masa, planteaba iniciativas parlamentarias al respecto, que han sido muchísimas en cuatro años.
Y con todo lo dicho, ¿en serio cree usted que las tasas judiciales «son de Gallardón», ministro que dejó de serlo hace nada menos que dos años, tras cinco reformas legislativas que han mantenido lo que el TC ha declarado inconstitucional, cuatro de ellas estado ya el Sr. Catalá, y habiendo sido apoyadas de nuevo públicamente en el Congreso hace tres meses por el Partido Popular, habiendose hecho esa ley de 2012 sobre la base de una del Partido Popular de 2002 y siendo además el mismo ministro de Hacienda Sr. Montoro en 2002, en 2012, en 2013, en 2015 y en 2016 era siempre ministro de Hacienda y firmaba la normativa reglamentaria y de cuyo ministerio salían las consultas vinculantes que decían caso por caso qué había que pagar?
Autocita de 2015, de una de las muchísimas veces que desde 2012 he explicado que las tasas no son «de Gallardón» sino del Sr. Rajoy y del Partido Popular y del Sr. Catalá:
«Las tasas judiciales no fueron nunca las tasas judiciales del Sr. Ruiz-Gallardón, sino que fueron siempre las tasas judiciales del Sr. Rajoy y del Partido Popular. Es inadmisible cómo se manipula la situación. Parece ahora que las tasas judiciales eran cosa del Sr. Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, y que era suya la responsabilidad. No es así. Absolutamente TODA la normativa de tasas judiciales con rango de LEY ha sido aprobada por el Gobierno y por el Partido Popular en las Cortes. TODA. El Sr. Rajoy apoyó explícitamente las tasas judiciales en declaraciones, aparte de, por supuesto, con su firma. Todas y cada una de las veces que este tema ha ido a las Cortes, y ha ido MUCHAS veces, y muchas a petición de la oposición, ha sido apoyado de forma unánime por el Partido Popular, incluyendo en el Congreso nada menos que el MISMO día en que dimitió el Sr. Ruiz-Gallardón, y después. La responsabilidad de lo ocurrido, de los daños irreparables, del sostenella y no enmendalla, no es del Sr. Ruiz-Gallardón. Es del Sr. Rajoy y del Partido Popular. Y a ellos hay que exigírsela.«
Y tiro de la maldita hemeroteca. Declaraciones del Sr. Rajoy con fecha 14 de diciembre de 2012 que se refieren a su apoyo expreso a las tasas judiciales aprobadas días antes en esa época y que, atención, no eran solo las que quedaban últimamente vigentes, ya solo para PYMES ONGs y empresas, sino todas, es decir, incluyendo para personas físicas y en el mismo importe que para grandes empresas, es decir MILES DE EUROS:
«Rajoy dice que Gallardón cuenta con su respaldo y el del Gobierno para llevar a cabo las reformas en la Justicia.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó hoy su apoyo y el de su Gobierno al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en las medidas que está llevando a cabo para reformar la Justicia y en concreto, en lo que se refiere a las tasas para poder pleitear. «Ha hecho un esfuerzo para hablar, desde luego cuenta con el respaldo del Gobierno y de su presidente«, dijo el jefe del Ejecutivo en referencia al titular de Justicia y añadió que la decisión sobre las tasas es «sensata y equilibrada«.
«Sensata y equilibrada» la decisión de que personas físicas pagaran hasta miles de euros para poder pedir amparo en los tribunales, en igual importe que las grandes empresas e incluso sin que se devolvieran en caso de ganar el pleito en apelación, o sea, a fondo perdido, cuando ahora el Tribunal Constitucional ha declarado parcialmene inconstitucionales hasta lo que de tasas quedaba para PYMES. Imagínese que habría dicho el TC sobre esas mismas «sensatas y equilibradas tasas» pero para personas físicas.
No le haga usted el juego al Partido Popular. La responsabilidad es del Partido Popular y de Rajoy, y él la asumió, y no sólo con su voto, su partido y su firma, sino explícitamente, él y su Gobierno, dentro y fuera de las Cortes, muy reiteradamente, y en plena relación con lo iniciado en 2002. Que asuma el Partido Popular la responsabilidad de una ley inconstitucional gravísima que aprobaron y mantuvieron sabiendo que era inconstitucional y que dejen de cargarle el muerto a un muerto político como es el Sr. Ruiz Gallardón para echar balones fuera.
Quien pacte con el Partido Popular ya lo sabe: pacta con el partido que aprobó unas tasas judiciales que todo el mundo le decía que eran inconstitucionales, y las mantuvo, y cada una de las reformas que hizo, incluyendo las cuatro que se hicieron ya siendo Catalá ministro, eran también inconstitucionales y con apoyo explícito del S. Rajoy.
En cuanto al ministro de Justicia Sr. Catalá, es evidente que debería dimitir de inmediato. Las tasas judiciales sobre las que se han pronunciado el Tribunal Constitucional son incumparablemente más suyas como ministro que de Gallardón, aparte por supuesto de ser del Partido Popular y del Sr. Rajoy.
Por mi parte dejo de considerar al Sr. Catalá como persona con capacidad para regir los destinos de un ministerio de esa enjundia; si es que alguna vez ha tenido esa capacidad, claro. Porque no olvidemos, por ejemplo, que el año pasado por estas fechas el Sr. Catalá hablaba de SUBIR las cuantías de tasas judiciales.
Y en realidad la única capacidad que de verdad ha demostrado, y repetidamente el Sr. Catalá es la de saber sonreír y soltar blablás vacíos en saraos jurídicos unas cinco veces por semana, suscitando ya hasta sonrisas ironicas de los juristas, como padrino juridíco en el bautizo y novio jurídico en la boda; pero no muerto jurídico en el entierro programado del Estado de Derecho. No merece que perdamos nuestro tiempo tratando de él, que es irrelevante, y si pido su dimisión es solo por mínima higiene política.
Y es hace ya dos años publiqué un post cuando la dimisión del Sr. Gallardón diciendo que lo que importaba eran las políticas y no las personas y que era irrelevante el Sr. Gallardón y quien mandara si no cambiaban las políticas; y lamento mucho haber acertado.
Era premonitorio que el también irrelevante Sr. Gallardón hubiera escogido para dimitir el mismo día y la misma hora en que se debatía en el Congreso una proposición de ley del PSOE para derogar las tasas judiciales; no se dignó estar en el Congreso el ministro de Justicia Gallardón ese día. Y ha vuelto a pasar, con el ministro de Justicia Catalá, que tampoco ha estado en el Congreso cuando otro partido, ahora Ciudadanos y dos años después, presenta otra proposición de ley para derogarlas.
QUINTO.- Texto y contexto: el Gobierno en funciones sin control y el que no esta en funciones también sin control, indefinidamente
No he escogido al azar, de entre las innumerables menciones a tasas judiciales en las Cortes, las actas parlamentarias del Pleno del Congreso de los Diputados de 19 de abril de 2016, ni me extiendo en ello a humo de pajas.
Y es que difícilmente puede haber ejemplo más expresivo de cómo van las cosas en control constitucional que esa sesión de Pleno del Congreso de 19 de abril de 2016.
Porque las tasas hay que ponerlas en su contexto y si en tasas estamos hablando de control de la arbitrariedad y de fallos en el control, ese día en las Cortes también se habló de control; de falta de control. Y está pasando lo mismo que con tasas judiciales: que la falta de control se prolonga indefinidamente; llevamos con Gobierno en funciones sin control desde la convocatoria de elecciones en octubre de 2015.
El día 19 de abril de 2016 el ministro de Justicia Sr. Catalá no se dignó estar presente en el Congreso, en la primera ocasión en la que el Partido Popular apoyó públicamente en el Congreso tramitar una proposición de ley que tenía por finalidad derogar las tasas judiciales más allá de lo que ahora ha dicho el Tribunal Constitucional. No estaban allí ni él ni el Gobierno tampoco: habían decidido, y siguen decidiendo, no someterse al control de las Cortes pretextanto estar en funciones; y de eso también fui testigo presencial, estupefacta, aparte de figurar lo sucedido en las actas parlamentarias.
El Partido Popular ha decidido sencillamente vaciar a las Cortes de su segunda función, la de control, todo el tiempo que considere oportuno, hasta que se nombre nuevo Gobierno.
En una misma sesión se vio lo que pasaba en tasas judiciales, y por tanto en Justicia y en el Estado de Derecho, de absoluta falta de control, y se vio también la actitud del Gobierno de considerarse a sí mismo fuera de control parlamentario, como fuera de control constitucional llevaba más de tras años en tasas judiciales y despues se ha seguido viendo cómo la más absoluta falta de control constitucional continuaba en ambas cuestiones: la aprobación de leyes y el control parlamentario.
Y es también enormemente significativo, porque tras esa lamentable demora del Tribunal Constitucional en resolver sobre tasas judiciales, y sin que, además, haya resuelto del todo aún y habiendose negado a resolver parte precisamente por la propia demora, resulta que sobre esa negativa del Gobierno en funciones a someterse a las Cortes TAMBIÉN el Tribunal Constitucional es cómplice del Gobierno o el sistema de control falla estrepitosamente y da igual.
A día de hoy, acabada esa X Legislatura, sigue sin resolver sobre la negativa del Gobierno en funciones a someterse a control parlamentario las Cortes de la X Legislatura se disolvieron por Real Decreto de 3 de mayo de 2016 y el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite DESPUÉS la queja de la oposición de que el Partido Popular vacía a las Cortes de su funcion de control («conflicto entre órganos constitucionales») después, y a día de hoy sigue sin resolver y lo seguirá estando cuantos años considere oportuno el TC.
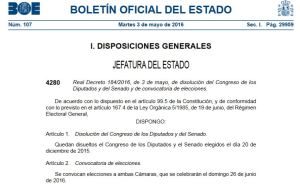

En otro post he analizado el fracaso del Tribunal Constitucional, en términos muy duros
En este post paso a lo siguiente y hablo ya no solo de inutilidad y de apariencia falsa de control sino del Tribunal Constitucional como responsable y causante directo del daño causado el Estado de Derecho y a la ciudadanía.
SEXTO.- ¿Cuál recurso de inconstitucionalidad sobre tasas judiciales resuelve exactamente el Tribunal Constitucional en esta sentencia de 21 de julio de 2016? ¿Por qué omite el Tribunal Constitucional mencionar que hay otro recurso del PSOE sobre tasas judiciales, contra el Real Decreto-ley 3/2013 que modifica la Ley de 2012? ¿Cómo es que no ha tenido en cuenta siquiera los argumentos expuestos en ese segundo recurso pese a que resuelve sobre la Ley de 2012 modificada por el Real Decreto-ley 3/2013 que la modifica y no sobre la Ley de 2012 a secas? ¿Y qué pasa con los otros recursos, incluyendo el otro recurso del PSOE?
Sorprende que el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación hablen de «el recurso del PSOE» como si no hubiera muchos mas recursos de otras instituciones aparte del PSOE y como si , además, el propio PSOE no hubiera interpuesto otro recurso más, o sea, dos. La sentencia dice que se resuelve «el recurso de inconstitucionalidad núm. 973-2013″ interpuesto por 109 diputados del PSOE «contra los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses«.
Pero, atención, hay otro recurso del PSOE que sorprendentemente ni siquiera menciona la sentencia y cuyos argumentos tampoco menciona, y que no parece constar en el BOE ni en la web del TC que se haya acumulado con este: el recurso de inconstitucionalidad nº 3076-2013, interpuesto por el PSOE en relación con el Real Decreto-ley 3/2013 que modificó la ley de 2012, y que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Providencia de admisión accesible aquí y texto completo de recurso accesible aquí.
En este enlace a este mismo blog constan, en laboriosa recopilación personal de información permanentemente actualizada desde hace años, los datos de los siete recursos de inconstitucionalidad interpuestos en materia de tasas judiciales, algunos con su texto, además de las nueve cuestiones de inconsitucionalidad interpuestas por diversos juzgados y tribunales (sin contar las otras más que fueron inadmitidas). Interpusieron recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012:
- la Generalitat de Cataluña. Enlace a providencia de admisión aquí. Recurso de inconstitucionalidad número 995-2013
- PSOE (único partido con representación en las Cortes con posibilidad individual para interponer recurso de inconstitucionalidad al disponer del mínimo exigible de firma como recurrentes de cincuenta diputados y/o senadores para firmar el recurso). Enlace a providencia de admisión aquí. Recurso de inconstitucionalidad nº 973-2013. RESUELTO POR SENTENCIA DE 21 DE JULIO DE 2016. TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL de 21 DE JULIO DE 2016, AQUÍ.
- la Junta de Andalucía. Enlace a providencia de admisión aquí. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1024-2013
- el Gobierno de Aragón. Enlace a providencia de admisión aquí. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4948-2013
- el Gobierno de Canarias. Enlace a providencia de admisión aquí. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4972-2013
y, además, contra el Real Decreto-ley 3/2013 que modificó la Ley 10/2012
- PSOE. Enlace a providencia de admisión aquí. Recurso de inconstitucionalidad nº 3076-2013
- la Junta de Andalucía. Enlace a providencia de admisión aquí. Recurso de inconstitucionalidad n.º 3035-2013
Hay pues, que conste, CINCO recursos de inconstitucionalidad contra la normativa de tasas judiciales; o, según se compute, SIETE, dado que los del PSOE y la Junta de Andalucía fueron ampliados al RDL 3/2013 mediante nuevo recurso. Esos recursos, que sorprendentemente no son de difusión oficial obligatoria en su texto, los tengo difundidos desde hace años en este blog, algunos con su texto. Es importante además porque es imposible opinar sobre una sentencia sin haber leído el recurso y sin embargo en todos los recursos se da por sentado que sí.
- enlace al texto completo del recurso del PSOE de 19 de febrero de 2013, contra la Ley de Tasas de 2012, que consta en este mismo blog aquí y aquí primera hoja sellada
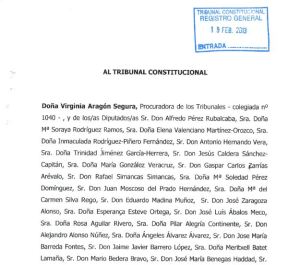
y la providencia de admisión de 23 de marzo de 2013 del TC del recurso nº 973/2013
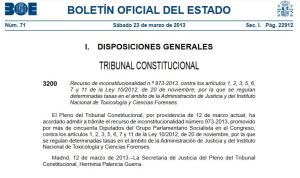
- y enlace aquí al texto completo en este mismo blog del recurso del PSOE contra el Real Decreto-Ley 3/2013 que reforma la Ley de Tasas de 2012 para rebajar tasas a personas físicas e incluir algunas exenciones de 19 de febrero de 2013, contra la Ley de Tasas de 2012, y aquí primera hoja sellada con fecha 23 de mayo de 2013
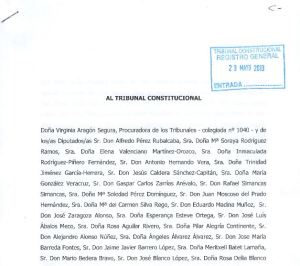
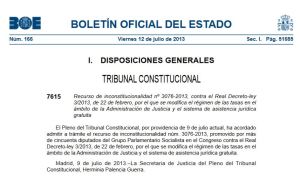
Lea usted la sentencia. El TC menciona y resuelve SOLO un recurso del PSOE que fue presentado con fecha 19 de febrero de 2013, el recurso de inconstitucionalidad núm.973-2013, admitido a trámite por providencia de 12 de marzo de 2013.
Y habiendo dos recursos, ambos admitidos a trámite, dice el Tribual Costitucional en esta sentencia que no puede pronunciarse sobre determinados puntos de la Ley 10/2012 porque fueron modificados por el Real Decreto-ley 3/2013 y, atención, no tiene en cuenta estas segundas alegaciones de ese segundo recurso, ni las menciona.
Preguntas preocupantes con preocupantes respuestas:
- ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional resuelva un recurso del PSOE contra una ley modificada, sí mencionando que está modificada hasta el punto de que por ello decide no entrar en el fondo del asunto sobre eso, y resolviendo, o mejor dicho, decidiendo no decidir, precisamente en atención a esa modificación, pero OMITIENDO que contra parte de esa modificación TAMBIEN hay recurso y soalayando los argumentos que sirvieron de base para ese segundo recurso?
- ¿En serio puede seriamente resolverse un recurso contra un ley modificada diciendo expresamente que resuelve contra esa ley modificada y no la original, y no entrando en el fondo porque se ha modificado, y sin analizar siquiera los argumentos absolutamente conexos que contra esa modificación expuso en otro recurso conexo del mismo recurrente? ¿Y sin mencionarlo siquiera? ¿Es admisible una técnica jurídica así en un órgano constitucional y además en un tema de tanta enjundia y que además ha tardado tres años y medio en resolver? ¿Cuando el segundo recurso no solo está admitido a trámite sino que salió en prensa y el texto está hasta en este mismo blog? ¿Cuando dispone los medios técnicos, hasta letrados de apoyo, que no podrían soñar juzgados de instancia, y con esos medios comete una chapuza o un desbarajuste que avergonzaría a un juzgado de instancia y que en un juzgado de instancia sería motivo de recurso y aquí no tenemos más posibilidad que aguantarnos y quedarnos alucinados?
- ¿Cómo es posible, además, que sí mencione en su FJ 2 (página 22) que hay cuestiones de inconstitucionalidad pendientes sobre los mismos temas, es decir, que al analizar los óbices de procedimiento sí ha mirado en su base de datos para lo que le ha parecido oportuno, pero no para recordar que hay media docena justa de recursos de inconstitucionalidad pendientes?:
«Además, no existe dato alguno que permita inferir que la medida de exención introducida resulte meramente coyuntural, y no nos encontramos tampoco dentro de las excepciones reconocidas a la indicada doctrina general (temas competenciales o de depuración del procedimiento legislativo), que permitiera considerar viva la controversia en este punto. Todo ello, sin perjuicio de advertir que actualmente hay admitidas a trámite por este Tribunal varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por diversos órganos judiciales sobre los preceptos que se hallan impugnados en este recurso, y que algunas se refieren al pago de la tasa por personas físicas en el respectivo proceso a quo, lo que llevará a este Tribunal en el marco de esos procesos constitucionales, a resolver lo que proceda sobre su exigencia a dichas personas.»
- ¿Hemos de conformarnos con una técnica juridica así cuando la correcta técnica jurídica es en sí misma garantía?
- ¿Hemos de conformarnos con un Tribunal Constitucional que resuelve sobre una ley reformada sin tener en cuenta los argumentos expuestos en el recurso contra la reforma?
- ¿Esto es un Tribunal Constitucional serio?
Y vayamos más allá, con más preguntas.
- ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional con ese segundo recurso del PSOE? ¿Tirarlo a la papelera? ¿Resolverlo sin leerlo y haciendo corta y pega diciendo que, total, ya resolvió en el caso anterior, de aquella manera, no teniendo en cuenta los argumentos ni la primera ni la segunda vez?
-
Artículo ochenta y tres
El Tribunal podrá, a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento, y previa audiencia de los comparecidos en el proceso constitucional, disponer la acumulación de aquellos procesos con objetos conexos que justifiquen la unidad de tramitación y decisión. La audiencia se hará por plazo que no exceda de diez días.·
- ¿Y qué va a pasar con los otros recursos, los que no son del PSOE, y que abarcan cuestiones distintas y que también ha dejado congelados indefinidamente el Tibunal Constitucional y no sabemos cuánto tiempo más va a dejar congelados? ¿Cómo es posible que no los haya acumulado todos, pese a que tiene manifiesta unidad de decisión, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
- ¿Y por qué no sabemos nada de esto, puesto que los expedientes de justicia constitucional no son públicos?
- Y, ya puestos, ya que el Tribunal Constitucional no ha tenido a bien acumular de oficio siete recursos que tratan exactamente de lo mismo, hasta tal punto que al resolver el primero abarca todo, ¿es que nadie, ni el PSOE, ni la Junta de Andalucía, ni el Gobierno de Aragón, ni la Generalitat de Cataluña, ni el propio Gobierno central, ni el abogado del Estado, ni quienes más hayan comparecido, que no sabemos quiénes son, ha pedido la acumulación? ¿Qué control de constitucionalidad tenemos?
- ¿Cuánto tiempo más va a dejar la indefinición jurídica a la Justicia sin pronunciarse sobre los otros recursos? ¿Tendremos que escoger entre o bien promover reformas legislativas para derogar lo que aún mantiene el TC como vigente sin saber si pasado mañana habrá un punto o una coma que no le guste al TC al resolver todas esas impugnaciones pendientes, o bien exigir ya que se cumplan los compromisoso políticos hechos públicos por todos los partidos en beneficio de PYMES y ONGS en el Congreso el día 19 de abril de 2013?
- ¿Y qué va a pasar con los recursos de amparo y cuánto más tiempo va a dejar indefensos a recurrentes? Porque quien esto firma tiene conocimiento personal de al menos tres recursos de amparo de PYMES en situación calamitosa.
A usted todo esto le puede parecer una cuestión técnica. A mí me parece:
- que tenemos un Tribunal Constitucional que, por decirlos suavemente, cuanto menos es un chapuzas, si es que el calificativo de «chapuzas» encaja en resolver un Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de una ley modicada decidiendo no entrar en el fondo del asunto precisamente porque está modificada y sin tener en cuenta en absoluto los argumentos de dos recursos conexos donde se recurre contra esa segunda ley que modifica la primera, y sin tener en cuenta tampoco cuatro recursos más contra la ley primera.
- y que tenemos un procedimiento de control constitucional absolutamente opaco, hasta tal punto de que ni siquiera el TEXTO de los recursos resulta oficialmente accesible, con lo que ello significa de no poder constatar siquiera a lo largo del procedimiento qué argumentos usan quienes en nuestro nombre solicitan que se pronuncie el TC sobre leyes estatales, al igual que es opaca la agenda del TC y sus criterios para decir antes o después.
SÉPTIMO. El retraso inadmisible en resolver por el Tribunal Constitucional no solo ha permitido salvar la cara al Gobierno sino que causa daños precisamente por la demora que el propio Tribunal Constitucional mismo provoca, y por si ello fuera poco como consecuencia de que esos daños han sido graves e incluso irreparables precisamente dice el Tribunal Constitucional que esos daños no deben repararse
Esto ya es de causar estupefacción. El Tribunal Constitucional ha retardado extrañamente su sentencia y la ha dictado dejando sin contenido recursos planteados, precisamente por su propio extraño retraso.
Y encima se dice por el TC que lo anterior quede como está; lo anterior, que son nada menos que los daños gravísimos causados por la propia demora.
¿Por qué ha tardado tantos años el Tribunal Constitucional en resolver? ¿Cuánto tiempo lleva esa sentencia redactada cuyo texto conocemos desde febrero de 2016? ¿Por qué se ha pospuesto su aprobación? ¿Por qué la sacan ahora en pleno verano a días de las vacaciones judiciales y cuando no hay forma de movilizar a la opinion pública? ¿A qué está jugando el Tribunal Constitucional? ¿Con quién está jugando el Tribunal Constitucional?
Recuerde lo explicado: la ley de 2012 se ha modificado cinco veces desde 2012. Y el Tribunal Constitucional tiene la caradura jurídica de decir que como él mismo ha dejado en un cajón los recursos formulados contra la Ley de 2012 y su reforma de 2013, que son nada menos que siete, como tengo recogido en en este mismo blog, no entra en las cuestiones que ya han sido modificadas por normativa posterior.
Es decir, que de «varapalo» al Gobierno nada; el Gobierno se va de rositas. El TC le ha ahorrado con su propia demora pronunciarse sobre el fondo del asunto y la vergüenza política de que se diga con todas las palabras que es flagrantemente inconstitucional imponer 11.200 euros de tasas judiciales irrecuperables a una familia que recurre a los juzgados para solicitar una indemnización que se le niega a su hijo que ha sufrido gravísimos daños el parto. Y no es demagogia sino caso real. Más de un caso, de hecho.
Y voy a transcribir un artículo de la Ley Orgánica del Trbunal Constitucional, para que quien esto lea se ría, sabiendo que el Tribunal Constiticional dicta habituamente sentencias que son una burla que declaran que hay dilaciones indebidas en juzgados que señalan el juicio a dos años vista y tardando el propio Tribunal Constitucional seis años en decirlo y diciendo que no tenga efecto que lo diga, o sabiendo que el otro día salió una sentencia sobre una normativa valenciana de hace diez años y sabiendo otros casos bien conocidos de dejar recurso en un cajón, y los cotidianos no notorios y constantes que podrá comprobar solo dedicando un segundo a mirar la web del TC con su jurisprudencia.
Artículo treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
Uno. Admitida a trámite la demanda, el Tribunal Constitucional dará traslado de la misma al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia y, en caso de que el objeto del recurso fuera una Ley o disposición con fuerza de Ley dictada por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de la misma a fin de que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren oportunas.
Dos. La personación y la formulación de alegaciones deberán hacerse en el plazo de quince días, transcurrido el cual el Tribunal dictará sentencia en el de diez, salvo que, mediante resolución motivada, el propio Tribunal estime necesario un plazo más amplio que, en ningún caso, podrá exceder de treinta días.
Tiene su importancia la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en ese artículo 85 que demuestra notoriamente que por lo visto el ordenamiento jurídico es orientativo cuando interesa y se acata pero no se cumple, salvo cuando se exige a otros que se cumpla, porque aquí hay dos varas de medir, y en esto no se ha cumplido jamás, y que las dilaciones indebidas son irrelevantes pese a que el artículo 24 de la Constitución dice que son causa de indefensión e inconstitucionales.
Porque con independencia de que el TC no cumpla ese plazo, ni pase nada jurídicamente hablando por no cumplirla, lo cierto y verdad es que la demora en tramitar es exclusiva responsabilidad política suya, y un recurso que tendría que haber estado resuelto en verano de 2013, y ya sería mucho, lo está en verano de 2016, y mientras tanto se han estado causando daños, y lo que ya es intolerable es que el propio Tribunal Constitucional dice que esos daños que él mismo ha causado y agravado con su propia demora queden sin solución precisamenre porque él mismo los ha agravado.
Y dice el Tribunal Constitucional, y se queda tan ancho, que quien pagó lo que él mismo dice que es inconstitucional pierda lo pagado, y olvida que si precisamente se vio obligado a hacer ese esfuerzo económico que no le era constitucionalmente exigible es porque al TC no le dio la gana resolver antes, y que si muchos quedaron irremediablemente indefensos porque ni pagar siquiera pudieron y los echaron del acceso a la Justicia también es porque al TC no le dio la gana resolver antes.
¿Cree usted que en un post en teoría jurídico es muy fuerte o muy inapropiado que se diga que al TC le ha dado la gana hacer daño a la Justicia y a la ciudadanía y favores al Gobierno? Pues más fuerte me parece a mí que eso sea la realidad.
Y hay más: el uso de argumentos sencillamente falsos en la sentencia.
OCTAVO.- Datos falsos que usa el Tribunal Constitucional para llegar a conclusiones sobre constitucionalidad de las tasas judiciales que son inadmisibles y falsas porque los datos que le sirven como argumentos son falsos: el dato falso de que las tasas judiciales se pueden fraccionar y aplazar
Transcribo el Fundamento Jurídico 6º:
d) Como medidas ya no de exención de la tasa judicial, sino de flexibilización de su pago para situaciones de insuficiencia económica transitoria del obligado, sea persona física como jurídica, ha de tenerse en cuenta que el devengo de la tasa judicial genera una deuda de naturaleza tributaria, por lo que nada obsta a poder solicitar su aplazamiento o en su caso el fraccionamiento de la cantidad a pagar, en los términos del art. 65 de la Ley General Tributaria y cumpliendo con los requisitos establecidos a su vez en los arts. 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que lo aprueba). El art. 2 de la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,dispensó de la obligación de prestar garantías en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, para deudas de importe no superior a los 18.000 euros; cantidad ésta que el art. 2 de la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, ha elevado a los 30.000 euros. Ha de recordarse al respecto que este Tribunal, en la STC 20/2012, de 16 de febrero, FJ 10, con cita de la STJUE de 22 de diciembre de 2010, asunto DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH Contra Bundesrepublik Deutschland (núm. C-279/09), apartado 61 y fallo, dictada en relación con el derecho de acceso a la justicia que consagra el art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea), ya advirtió de la necesidad de implementar también medidas de flexibilidad no ya en cuanto al importe, sino en relación a la forma de pago de la prestación exigida, a fin de evitar que su exigencia anticipada pueda representar «un obstáculo insuperable para el acceso a la justicia».
En conclusión y a la vista de todos los supuestos de exención y de pago flexible de la tasa judicial a las que pueden acogerse las personas jurídicas, no cabe concluir que el art. 7 o los demás preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conculquen el derecho de acceso (a la jurisdicción o al recurso) del art. 24.1 CE, en virtud de una supuesta desprotección ante situaciones de insuficiencia económica del obligado a su pago.«
Usted, leyendo, esto, creerá sin duda que SÍ es posible fraccionar la tasa judicial, puesto que el Tribunal Constitucional dice que sí y en ello se basa precisamente para considerar que no hay vulneración al derecho constitucional de acceso a la jurisdicción.
Pues es falso. Y lo ha sido tanto para personas físicas como jurídicas, y lo sigue siendo para las jurídicas que seguían obligadas al pago en el momento de la sentencia y las que siguen siendo obligadas después de la sentencia.
En mi ingenuidad nunca pensé ver en el Tribunal Constitucional un argumento tan objetiva, absoluta e indiscutiblemente falso en ningún tema, y no digamos ya en relación con el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. A quienes llevamos años luchando contra esto dentro y fuera de los tribunales nos dice el Tribunal Constitucional que eso contra lo que hemos luchado no existe.
Aquí incluyo una lista al azar de tuits que, desde 2012, recogen el grave problema de la negativa oficial de Hacienda a fraccionar o aplazar el pago de las tasas judiciales.

Aquí un enlace a una noticia de Europa Press de 2012, que dice lo mismo:

Aquí un tuit mío, uno de muchos que he publicado sobre el tema, de 2014:
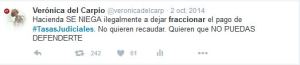
Otro tuit mío de octubre de 2014 en el que difundí por primera vez un documento en el que Hacienda denegaba por escrito el fraccionamiento o aplazamiento de pago en un caso concreto, ya denegado con carácter general en su propia web, argumentando Hacienda que lsa tasas judiciales no son susceptible de aplazamiento o fraccionamiento porque el «carácter esencial del plazo» de pago lo impide.

Otro tuit de 2014 que recoge un documento judicial que deniega el aplazamiento de la tasa

Y aquí el documento judicial difundido:
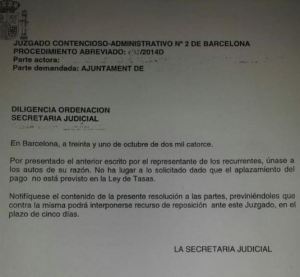
Y un tuit de otro abogado del mismo día de la sentencia del TC en el que menciona que archivaron un pleito por denegarle aplazar el pago de la tasa
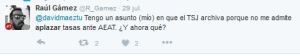
Y es que la propia Hacienda deniega el fraccionamiento y el aplazamiento del pago de tasas judiciales tanto a personas físicas como a jurídicas, y así lo he denunciado públicamente en este blog repetidas veces. Sigue en la página web de la Agencia Tributaria a día 5 de agosto de 2016, quince después de dictada de la sentencia por el Tribunal Constitucional, que recoge exactamente lo mismo que repetidamente se viene denunciando en este blog y ha sido hasta objeto de recurso: Hacienda niega fraccionar o aplazar y argumenta que la tasa judicial ha de hacerse en pago único.
Aquí tiene el enlace a la web de Hacienda en el momento de redacción de estas líneas, accesible a 5 de agosto de 2016, quince días después de dictarse la sentencia del TC.
Transcribo lo que dice esta «nota informativa» de Hacienda en ese enlace, la misma «nota informativa» que lleva años colgada en la web de la Agencia Tributaria, porque dice lo mismo que llevo años denunciando incluso en este mismo blog repetidamente que lleva colgado años en su web:
«La presentación y pago de la tasa judicial se efectúa de la siguiente forma:
Para grandes empresas, así como para todas las sociedades anónimas y limitadas, la presentación se realiza de la forma en la que se efectúan las demás autoliquidaciones tributarias, es decir, presentación telemática por Internet y pago electrónico mediante cargo en cuenta o tarjeta. Requiere estar en posesión de un certificado electrónico que acredite la identidad.
La presentación telemática también la puede efectuar un colaborador social de la Administración Tributaria (colectivos de asesores, gestores…).
Una vez realizado el proceso, además de obtenerse un recibo que justifica su presentación y pago, se facilita un código seguro de verificación (CSV) que permite visualizar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria la declaración presentada.
Para el resto de contribuyentes (personas físicas o entidades que no sean sociedades anónimas limitadas), además de la presentación telemática por Internet, se ha habilitado un formulario disponible en la página web de la Agencia Tributaria y que se obtiene sin necesidad de certificado electrónico, solo con tener una conexión a Internet.
Una vez cumplimentado correctamente, se obtienen 3 ejemplares impresos de la autoliquidación que se deben llevar a la entidad financiera colaboradora (banco o caja de ahorros) para efectuar el ingreso.
Tras la realización del ingreso, se devuelven 2 de los 3 ejemplares (el ejemplar del sujeto pasivo y el de la Administración de Justicia), con el ingreso debidamente validado.
El importe de la tasa no se podrá aplazar, fraccionar o compensar.»
Y de hecho es un problema gravísimo: Hacienda no solo imponía unas tasas económicamente inasumibles sino que no dejaba fraccionarlas o aplazarlas, de lo que se deducía, como conclusión posible, que en realidad no interesaba cobrar, sino impedir el acceso a la Justicia, como decía el propio legislador -carácter disuasorio- y ha sido denunciado repetidas veces en este blog en posts específicos, como inconstitucional finalidad disuasoria del acceso a la Justicia.
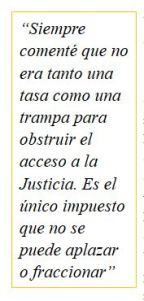
Y por otros juristas, incluyendo al ilustre catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense D. Andrés de la Oliva, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que lo resumía así en una entrevista jurídica en 2015, enlace aquí: “Siempre comenté que no era tanto una tasa como una trampa para obstruir el acceso a la Justicia. Es el único impuesto que no se puede aplazar o fraccionar”.
Unos cuantos datos más:
- Post de este blog de 21 diciembre de 2012, recién implantadas las tasas, en el que se recogia documentadamente el criterio de Hacienda expuesto en su propia web contrario al aplazamiento o fraccionamiento, enlace aquí.
- Post de este blog de 12 febrero de 2015 donde se menciona la problemática de la imposibilidad de aplazar o fraccionar, enlace aquí
- Post de este blog de 24 de mayo de 2014 donde se menciona la problemática de imposibilidad de aplazar o fraccionar, enlace aquí
- Post de este blog de 18 de marzo de 2015 en el que recoge cómo intentar solucionar el problema del no fraccionamiento o aplazamiento de pago , enlace aquí
En el post de 14 de mayo de 2014 se incluye la nota informativa de Hacienda que seguía colgada en la web de Hacienda que decía, y dice, que se denegaba el fraccionamiento y aplazamiento:
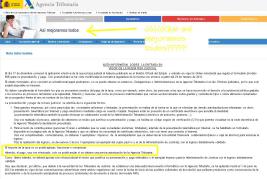
Web oficial de la AEAT a 1 de agosto de 2016
En este documento incluyo copia de la web de Hacienda a día de hoy: Nota informativa AEAT
A continuacion resolución concreta de la Agencia Tributaria que deniega el aplazamiento o fraccionamieno de pago, alegando que legalmente no es posible, documento que lleva años difundido en este blog y que ha circulado profusamente en redes sociales:
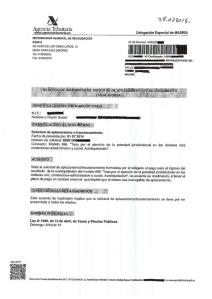
Y no solo eso. La cosa es más grave. El tema de la imposibilidadad de fraccionamiento y aplazamiento es tan grave que está también en los tribunales, recurrido masivamente y no ya en relación con un caso concreto, sino recurrido con carácter general, en la Audiencia Nacional, sala de lo Contencioso-Administrativo. Nada menos que desde hace tres años y medio, en numerosos recursos interpuestos contra la normativa de desarrollo reglamentario de las tasas judiciales que se fundamentan también, específicamente, en la imposibilidad de fraccionar, aplazar y compensar las tasas judiciales, incluyendo el interpuesto por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios de asociaciones de abogados, de Colegios de Abogados, y el de referencia firmado por los abogados Entrena y Jiménez Shaw. Hubo que hacer una movilización especifica y masiva para esos recursos, que duró meses, contra varias normas reglamentarias, y el último recurso se amplió por Devuelta incluso a la norma reglamentaria de la reforma de 2015.
O sea:
- Se ha recurrido a la Audiencia Nacional, masivamente, la normativa general que impide fraccionar y aplazar, y alegado que se impide
- Para interponer esos recursos hubo que pagar tasas judiciales
- Hacienda no habría dejado ya fraccionar ni aplazar esas tasas para recurrir su propia norma
- Exactamente esas mismas tasas que hubo que pagar para recurrir que no dejaran a nadie aplazar ni fraccionar las tasas, son las mismas que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales de forma expresa, porque ha declarado inconstitucionales todas las de la jurisdicción contenciosa
- Es decir, que se han pagado masivamente tasas judiciales inconstitucionales para intentar revocar en los tribunales el criterio general de Hacienda que impide aplazar y fraccionar las tasas juiciales
- Y, no acaba ahí la cosa, esos procedimiento judiciales, unos quince, precisamente están paralizados nada menos que porque la Audiencia Nacional que ha de resolver sobre esos recursos ha formulado cuestión de inconstitucionalidad sobre tasas judiciales al propio Tribunal Constitucional en uno de los recursos, el de Devuelta.
Y con todo esos importantes frentes de lucha durante años abiertos por tanta gente, y todos esos datos objetivos que están hasta ahora mismo en la web de Hacienda, el Tribunal Constitucional se atreve a decir como dato que las tasas judiciales no impiden el acceso a la jurisdicción porque son susceptibles de aplazamiento o fraccionamiento, y por tanto concluye que no las declara inconstitucionales.
Decir que todo produce estupefacción es decir muy poco.
Soy civilista y de Derecho Penal no sé; pero si fuera penalista mi post no habría sido como lo enfoco. En una democracia tiene que haber límites, y un límite debería ser no usar en una sentencia datos objetiva e incontestablemente falsos que el propio Tribunal dice que son determinantes de la decisión, y que, además, no consta que hayan sido alegados por nadie.
Quede esto para que lo analicen quienes sepan Derecho Penal. Juristas: que alguien recoja el guante.
La otra posibilidad es la más clamorosa metedura de pata.
Y ya me dirá usted qué piensa de un Tribunal que en una sentencia que les ha llevado tres años y medio redactar incluye una tal metedura de pata incontestable cuando esa metedura de pata sirve además específicamente para fundamentar que la ley de tasas judiciales no causa indefensión.
NOVENO.- Un argumento muy discutible: dice el Tribunal Constitucional que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya se ha pronunciado sobre las tasas judiciales españolas y que ha dicho que no son tema que afecte a Derecho de la Unión ni al artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales y que además en más resoluciones ha reiterado que no es tema de Derecho de la Unión ni de la Carta, y todo ello le sirve al Tribunal Constitucional para echar atrás argumentos y desestimar pretensiones, pero yo no veo por ninguna parte que haya dicho el TJUE ni una cosa ni la otra y por tanto no puedo comprender ni compartir la conclusión del Tribunal Constitucional
El apartado anterior sobre fraccionamiento y aplazamiento de la tasas judiciales no ofrece duda es patente, sangrante y flagrante, y perfectamente comprensible para no juristas.
En cambio este apartado no es ni indiscutible ni evidente: 1) es probablemente solo comprensible para juristas y 2) además requerirá un análisis más profundo.
No obstante, he de dejar claro que ese análisis más profundo lo hice ya hace dos años y en este mismo blog y lo he vuelto a hacer actualizado ahora. Y no veo de dónde se saca el Tribunal Constitucional sus argumentos y sus conclusiones.
Porque son habas contadas: hay bien pocas resoluciones del TJUE en materia de tasas judiciales; enlace al TJUE con buscador aquí. Y cómo puede ser que leyendo las mismas poquísimas sentencias del TJUE el Tribunal Constitucional y yo veamos cosas tan distintas, no lo sé.
Quiza pudiera ser porque yo prefiero leer las sentencias completas y el TC se ha leído solo los titulares periodísticos.
Porque en este tema, con irresponsabilidad y frivolidad preocupantes, los medios de comunicación se dedicaron a decir en su día que el TJUE había resuelto ya diciendo que las tasas judiciales españolas eran conformes al Derecho de la Unión, y que no había nada que hacer con cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo en tasas judiciales, o incluso que el TJUE «avalaba» las tasas judiciales españolas.
Y el TJUE ni de lejos había dicho eso; lo que dijo es que técnicamente no encajaba en ese caso concreto, que es algo absolutamente distinto. Y tanto es así que en varios apartados de este mismo blog hay instrucciones sobre cómo plantear cuestiones prejudiciales de Derecho Europeo al TJUE.
Transcribo lo que al respecto dice el Fundamento Jurídico 5 de la sentencia del Tribunal Constitucional, en términos para mí sorprendentes:
«Además, en el caso concreto de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de marzo de 2014, asunto Torralbo Marcos (núm. C-265/13), respondiendo a una cuestión prejudicial formulada por el Juzgado núm. 2 de Terrassa, ha señalado que la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, “no tiene por objeto aplicar disposiciones del Derecho de la Unión. Por otro lado, este último Derecho no contiene ninguna normativa específica en la materia o que pueda afectar a la normativa nacional” (apartado 32). Esto ha llevado a dicho Tribunal a declararse no competente para responder a las cuestiones prejudiciales suscitadas. La aplicación de la Ley aquí recurrida no puede entrañar la conculcación, por tanto y en lo que aquí importa, del art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.»
El asunto C‑265/13 Torralbo es, que yo sepa, el único caso de cuestión prejudicial de tasas judiciales interpuesto por jueces españoles ante el TJUE en relación con la normativa española de tasas judiciales; es decir, es el único caso en el que el TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las tasas judiciales españolas. Y el TJUE declaró que no podía pronunciarse. Incluyo enlace a la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 27 de marzo de 2014, asunto C‑265/13.
Pero esa sentencia del asunto Torralbo no dice lo que dice el Tribunal Constitucional. O el Tribunal Constitucional o yo -y varios juristas más, como enlace aquí– no nos hemos leído bien esa sentencia.
Y visto lo que pasa con el argumento muy extraño del TC sobre fraccionamiento y aplazamiento de pago, me inclino a pensar que es el Tribunal Constitucional quien no se entera.
Porque lo que otros juristas y yo hemos visto es que el TJUE no dice que sea incompetente para resolver sobre tasas judiciales españolas, ni tampoco que no sea posible resolver. Lo que ha dicho es que el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no incluye en su ámbito de aplicación las tasas judiciales -hasta ahí estoy de acuerdo con el TC- y que el TJUE es competente si esas tasas judiciales en el caso concreto conculcan otra normativa de la Unión Europea, lo que habría que analizar individualmente, y que en el caso concreto que tuvo que resolver resultaba que no concurría esa circunstancia.
Lo definí en 2014 en un post con esta frase: una oportunidad perdida pero no la guerra.
Y de hecho DESPUÉS de esa sentencia el TJUE ha tenido más ocasiones de pronunciarse sobre si es competente o no, en asuntos formulados el relación con otros países, y en efecto se ha pronunciado sobre el fondo y no se ha declarado incompetente.
Y no pensará el Tribunal Constitucional en serio que el TJUE sí va a ser competente para pronunciarse en relación con temas de tasas judiciales de Italia y Rumania pero en relación con España no.
Así, en la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 6 de octubre de 2015, asunto C‑61/14 Orizzonte Salute, enlace aquí, con criterio mantenido en el Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 7 de abril de 2016, asunto C-495/14 Tita y otros, enlace aquí y en SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 30 de junio de 2016, asunto C‑205/15 Toma y Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci enlace aquí.
Transcribo por ejemplo un párrafo de la sentencia TJUE asunto Torralbo, el párrafo 36.
«36. Sin embargo, debe señalarse que, en el momento procesal en que se encuentra el litigio principal, la situación de que se trata no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva ni, de manera general, en el del Derecho de la Unión.»

La propia sentencia del TJUE del asunto Torralbo de hecho entra a analizar el caso, un empresario en insolvencia con un pleito laboral, por si en el caso concreto fuera posible entrar en el fondo del asunto a la vista de normativa europea sobre insolvencia; lo analiza y lo descarta en ese caso concreto a la vista de las concretas circunstancias, es decir, que entra en ello y no se limita a decir que el artículo 47 de la Carta es lo único que hay que tener en cuenta.
¿Se informa sobre Derecho el Tribunal Constitucional leyendo los titulares de periódicos?
Y por poner un ejemplo concreto. ¿Tiene el Tribunal Constitucional el desparpajo jurídico de decir que no afecta al Derecho de la Unión que un consumidor que intenta recuperar lo que es suyo que le ha quitado un banco con productos bancarios tóxicos y abusos como cláusula suelo y al que se le imponen tasas judiciales de centenares o miles de euros, incluso irrecuperables aunque gane, no tiene la protección del Derecho del Consumo europeo?
En este punto tengo que escoger entre dos posibilidades:
- pensar que el TC es tan asombrosamente negligente y tan chapucero que se fía de los titulares periodísticos que resumen resoluciones judiciales, es decir, que actúa como jurista como no admitiría que actuara ningún jurista que a él recurriera
- o pensar que el TC deliberadamente quiere manipular los argumentos para arrimar el ascua a la sardina jurídica que le interesa al Gobierno.
DÉCIMO.- Cataluña. El Tribunal Constitucional se olvida de las «tasas judiciales acumulativas» y de que hay normativa catalana vigente que él mismo permitió. La posibilidad en general de tasas judiciales autonómicas añadidas a las estatales.
El Tribunal Constitucional dice en la sentencia de 21 de julio de 2016 que resuelve sobre la situación legislativa existente en el momento de dictarla, o sea, a 21 de julio de 2016, y recoge incluso en ese panorama legislativo las normas que el recurso del PSOE no podia mencionar, porque son posteriores al primer recurso del PSOE y también al segundo recurso del PSOE.
Pero al Tribunal Constitucional se le olvida mencionar un dato en ese panorama legislativo de tasas judiciales que dice presentar como completo y actualizado y que él mismo elabora: que en Cataluña HAY OTRAS tasas judiciales que SE AÑADEN a las estatales para quien tiene la mala suerte de litigar allí, sea o no catalán o viva en Cataluña, y que las hay PRECISAMENTE porque el Tribunal Constitucional dijo que era posible en una sentencia de hace un par de años.
En este enlace a este mismo blog figura toda la información sobre las tasas judiciales catalanas, incluyendo la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de mayo de 2014 y la normativa catalana posterior. En este enlace la web de la Generalitat de Cataluña que recoge la información sobre la tasa judicial catalana.
Resumo. Impugnada por el Gobierno estatal la ley autonómica catalana de 2012 (poco anterior en fecha a la estatal e incomparablemente más moderada en cuantías y casos) que introducía una tasa judicial autonómica catalana propia, por motivos de competencia, y en un recurso que abarcaba más temas porque esa normativa autonómica recurrida tambien las incluía, el Tribunal Constitucional primero suspendió inicialmente esa ley (como la Constitución lo impone si el Gobierno lo pide) y luego decidió mantener esa suspensión, hasta que decidió por sentencia de 2014 en la que declaró que eran constitucionales las tasas judiciales catalanas en el sentido de que podían imponerse tasas autonómicas además de las estatales, no de que fueran o dejaran de ser constitucionales por la cuantía; es decir, que podía haber tasas judiciales catalanas propias. Como consecuencia de ello, y tras una negociación con operadores jurídicos para ampliar exenciones, la Generalitat publicó un Decreto-ley de 3 de junio de 2014, que en la práctica está vigente desde 16 de octubre de 2014, al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya de la ORDRE JUS/303/2014, de 13 de octubre.
Todo esto es importante por varios motivos:
1) El Tribunal Constitucional lo que valora en su sentencia de 21 de julio de 2016 como dato principalprincipal son las CUANTÍAS concretas del tributo que se paga pero al valorar esas cuantías concretas olvida que hay OTRAS cuantías de OTRO tributo análogo ahora mismo vigente y sobre las mismas concretas actuaciones procesales y que se AÑADEN al estatal, pese a que dice que tiene en cuenta el panorama completo y actualizado.
Por tanto, todos los razonamientos del Tribunal Constitucional en la sentencia son incorrectos, en tanto que olvida que YA se paga MÁS en una Comunidad Autónoma y que además por hipótesis en cualquier momento otras comunidades autónomas con competencia transferida podrían hacer lo mismo
2) y porque además hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a tener en cuenta el dato de tasas acumuladas.
Tenemos la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 6 de octubre de 2015, asunto C‑61/14 Orizzonte Salute, enlace aquí, en la que en relación con un caso en Italia se planteó también si las tasas judiciales las podía analizar el TJUE. Y en efecto las analiza, poniendo en relación con principios europeos de equivalencia y efectividad, y acaba diciendo esto:
«No obstante, en caso de impugnación por una parte interesada, corresponde al juez nacional examinar los objetos de los recursos interpuestos por un justiciable o de los motivos por él invocados en el marco de un mismo procedimiento. Si el juez nacional constata que dichos objetos no son realmente diferentes o no constituyen una ampliación importante del objeto del litigio pendiente, deberá dispensar a dicho justiciable de la obligación de pagar tasas judiciales acumulativas«.
Y podrá discutirse si esto es relevante o no. Lo que seguro que no puede discutirse es que
- hay otras tasas judiciales además de las estatales y que se añaden a estas -no son en vez de, sino además de- y que las hay porque el Tribunal Constitucional ha permitido que las haya considerando que Cataluña tiene competencia sobre ello
- y que hay una sentencia del TJUE anterior a la sentencia de 21 de julio de 2016 que se refiere a tasas acumulativas
- y que el TC ha omitido tanto mencionar que hay doble tasa al decir que decide sobre la normativa vigente sin valorar, siquiera, qué pasa con la doble tasa, cuando está decidiendo en función de las cuantías del tributo.
Y ahora unas observaciones.
- Observación 1. Curiosas coincidencias. Ya les vale a los de la Generalitat de Cataluña eso de empeñarse en imponer tasas judiciales propias sabiendo que son ADEMÁS de las estatales; y hasta el punto se empeñaron que incluso pidieron infructuosamente que se levantara la suspensión inicial que hubo antes de que finalmente les diera la razón el TC en esto; es decir que la Generalitat insistió en que sus tasas autonómicas se aplicaran doblemente desde el principio y no solo si les daban la razón en la sentencia como al final les dieron, y sabiendo que las tasas estatales que la propia Generalitat había recurrido no podian suspenderse. Y también qué mala suerte para la Justicia que precisamente en esto el Tribunal Constitucional les dé la razón y les deje ponerlas, cuando en tantos otros temas las discrepancias son notorias. Se ve que en eso de poner trabas a la Justicia hay unas curiosas coincidencias. Hasta se está de acuerdo de obligar a tributar dos veces, una al Estado y otra a la Comunidad Autónoma, por presentar la misma demanda.
- Observación 2. ¿Qué pasa ahora con las tasas judiciales catalanas? Porque las hay hoy en Civil y en Contencioso-administrativo, y el Tribunal Constitucional, al analizar las estatales, las ha quitado en Contencioso-administrativo. ¿No convendría que los operadores jurídicos en Cataluña y, en concreto, el Consell de l’Advocacia Catalana y los colegios de procuradores de Cataluña, valoraran si procede abrir otra vez una posibilidad de acuerdo con la Generalitat para quitarlas al menos en contencioso-administrativo? Ya se consiguió un acuerdo para ampliar las exenciones tras la sentencia del TC de 2014 de las tasas judiciales catalanas; pero ahora han variado las cosas y el TC ha quitado las tasas en contencioso-administrativo.
- Observación 3. Es evidente que queda descartado de facto que pueda haber tasas judiciales autonómicas en más sitios. Porque aunque dijo el TC en 2014 que no es doble imposición tributar doblemente al Estado y a la Comunidad Autónoma por presentar exactamente la misma demanda (¿?) no parece que ya puede haberlas en contencioso y Laboral y en Civil serían excesivas sumadas a las estatales. Menos mal.
- Observación 4. Los plazos que maneja el TC. Ya sabe lo que ha tardado para las tasas judiciales estatales. Y para resolver respecto de las tasas judiciales catalanas, y los más temas que iban en la misma ley recurrida (el famoso «euro por receta»), de las cuales parte del recurso prosperó, los plazos son otros: el recurso se interpuso con fecha 21 de diciembre de 2012 y la sentencia es de 6 de mayo de 2014.
- Observación 5. El voto particular que tenía esa sentencia sobre las tasas judiciales catalanas de 6 de mayo de 2014. Uno de los magistrados del TC, el Sr. Ollero, entendió en voto particular en esa sentencia de 6 de mayo de 2014 que había doble imposición al establecerse tasa estatal y tasa autonómica sobre los mismos actos procesales; nada que objetar a ese voto particular. Pero ese mismo magistrado Sr. Ollero es firmante de la sentencia de 21 de julio de 2016 sobre las tasas estatales. Y, sorprendentemente, no incluye voto particular alguno ni mención a las tasas autonómicas catalanas ni a la doble imposición, pese a que deciden en función del panorama jurídico actual y de la cuantía del tributo. Qué pronto se le ha olvidado lo que él mismo dijo:
- «2.Considero que la entrada en vigor de la citada tasa hace repercutir sobre el ciudadano la doble imposición de un mismo hecho imponible. No acierto a entender cómo puede descartarse esta consecuencia reconociéndose –como hace el fundamento jurídico 5 de la Sentencia– que la respuesta a la actuación jurisdiccional que genera el ciudadano recurrente está constituida, «de modo simultáneo e inescindible», por tareas de contenido procesal y realización de funciones administrativas vinculadas a las anteriores. No comparto el intento de justificación recogido en el mismo fundamento, al afirmarse que, «a diferencia de lo que sucede con la tasa del Estado, la autonómica no está enlazada con el acceso a la jurisdicción o a los recursos». Estimo aún menosconvincente el propósito de apuntalarla argumentando que «el pago de la misma no constituye condición de admisibilidad de los actos procesales cuya vertiente administrativa pretende financiar». La determinación del momento en que ha de realizarse el pago –antes, durante o después del desarrollo de los actos procesales– no hace menos cierto que el ciudadano, que aspira a ejercer su derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, ha de pagar por partida doble para verlo satisfecho. El hecho –reiterado a lo largo del fundamento jurídico 4– de que la respuesta al ejercicio de ese derecho se configure por las Administraciones como un «servicio público»no puede justificar que el ahora usuario haya de financiarlo como si se beneficiara de dos. Resulta obvio que son las Administraciones públicas las que han de servir al ciudadano y no viceversa. La distribución de competencias, obligada en un Estado compuesto, no debe razonablemente abocar al pago por partida doble del servicio público instrumentado al respecto. Solo contemplando, de modo indebido, el problema únicamente desde la perspectiva del sujeto activo de la tasa, ignorando al sujeto (nunca mejor dicho) pasivo, cabría justificar lo contrario. Como ya se apuntó, dado que es rogada, la Administración de justicia funciona a solicitud del sujeto pasivo, siendo su interposición de la demanda y la solicitud del servicio inescindibles. […]
- 3.Se ha señalado que la situación avalada coloca en situación de desigualdad en el acceso a los ciudadanos de una determinada Comunidad Autónoma; nada más cierto. No mejorará la situación si, aun estando referido el recurso a norma de una determinada Comunidad, el alcance del fallo acaba desbordando tal ámbito, convirtiendo pronto la doble imposición señalada en una generalizada obligación para los ciudadanos vinculadosa las numerosas Comunidades que han asumido las transferencias contempladas, incluidas quizá las que ya estaban planteando la posibilidad de renunciar a ellas».
Y quien esto lea tiene que tener clara una cosa: con esa sentencia de 2014 del TC en la mano, cualquier día su Comunidad Autonóma con competencia de Justicia transferidas se saca de la manga otra tasa judicial autonómica, para sumarla a la estatal.
Y eso se le ha olvidado al Tribunal Constitucional en su sentencia de 21 de julio de 2016, igual que se le ha olvidado la sentencia del TJUE sobre tasas acumuladas.
UNDÉCIMO.- Controles concretos de constitucionalidad que han fallado. Resumiendo: absolutamente todos, porque en realidad no están diseñados para que funcionen
1.- TRAMITACIÓN PRELEGISLATIVA: CONTROLES DE PURO ADORNO JURÍDICO
En el ordenamiento jurídico español hay una profusa regulacion sobre cuál es el cauce que ha de seguirse para aprobar una ley en fase prelegislativa, es decir, antes de que se tramite como proyecto de ley que el Gobierno presenta a las Cortes. Incluso hasta por Ley orgánica se establecen listas de importantes organismos que han de emitir informe preceptivo y no vinculante, con vistas precisamente a depurar preventivamente el ordenamiento jurídico de leyes inconstitucionales y evitar discordancias normativas.
Para discordancias normativas, por cierto, como hay muchos flacos de memoria, quizá haya que recordar la caótica aplicación de las tasas judiciales por la infecta redacción de la ley, y que además, nada menos que dos veces hubo ley inaplicable por carencia de formularios, con lo que ello significa; el caos que se montó en los juzgados fue espectacular por una ley que, además de injusta e inconstitucional, estaba redactada de forma infumable.
Esa ley ha tenido desde 2012 nada menos que cinco modificaciones (Ley 42/2015, Ley 25/2015, Ley 15/2015, Real Decreto-ley 1/2015 y Real Decreto-ley 3/2013. Magnífico ejemplo de cómo el principio constitucional de seguridad jurídica del que echa mano el Tribunal Constitucional para decir que no quiere que se devuelva lo cobrado constitucionalmente no sirve para nada más. En cuanto a la normativa reglamentaria, debemos de andar por las seis o siete normas, y de pseudonormas conexas, la lista es interminable.
Y salvo la propia Ley de 2012, ninguna de las modificaciones a la Ley de 2012 ha tenido tramitación prelegislativa ni informes de ningún tipo, ni siquiera los informes preceptivos como los del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Se han aprobado por las bravas, bien por decreto-ley convalidado al tener rodillo (un real decreto-ley lo aprueba el Goberno sin tener que seguir tramitación prelegislativa), o bien colando la reforma como enmienda en la primera ley que pasara por allí a secas, sin consecuencia alguna pese a ello. Si no me cree, mire la tramitación parlamentaria.
Y en cuanto a la normativa de desarrollo, por cierto, otro tanto. Por si le interesa, un dato: consta en el expediente administrativo de los recursos ante la Audiencia Nacional, esos recursos que por lo visto según el Tribunal Constitucional no existen, que para elaborar su normativa reglamentaria de tasas judiciales Hacienda dio trámite de audiencia a la banca y no a los consumidores; de hecho, es uno de los argumentos que usa en su recurso uno de los recurrentes, el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Nulos pues los controles prelegislativos de tipo preventivo para conseguir calidad legislativa, es decir, para conseguir que funcionen valores constitucionales importantísimos como la seguridad jurídica; oh casualidad, la misma seguridad jurídica que vergonzosamente cita el Tribunal Constitucional para justificar que no se devuelva lo pagado.
Papel mojado, puesto que da igual saltárselos, los controles y los principios.
2.- INEXISTENCIA DE MEMORIAS ECONÓMICAS Y DE IMPACTO DE GÉNERO, A SECAS, O PURAMENTE FORMULARIAS
Las memorias económicas -estamos hablando de cómo se calcula por el legislador un tributo, y nada menos que uno que afecta al acceso a la Justicia- y la de impacto de género -estamos hablando nada menos que de poner tasas para divorciarse nada menos que hasta a víctimas de violencia de género- o son meras apariencias o no han existido. De las seis normas con rango de ley sobre tasas judiciales desde 2012, solo dos han tenido memoria económica. Me remito a un post de este blog donde se analiza el cachondeo jurídico del baile de cifras, que miedo da pensar que se impongan tributos en España con esa absoluta falta de rigor. Y eso, solo para la ley de 2012 y el real decreto-ley de enero de 2013; de los demás, no consta.
Por ejemplo, si usted lee la propia sentencia, verá, por ejemplo, que se hace referencia, a cómo se han calculado un tributo de esta importancia y es sencillamente sin cálculo alguno, como hace ya casi cuatro años que denuncié en este blog. Transcribo la sentencia:
«En este punto, hay que constatar ante todo que la Exposición de Motivos de la Ley 10/2012 no contiene referencia alguna a los criterios que han llevado a la asignación de los importes de las respectivas cuotas.»
Ni tampoco figura en las memorias.
O sea, que se calculan tributos en España exactamente como llevamos años denunciado: a ojo de mal cubero.
Y pese a ello el Tribunal Constitucional dice que esos tributos calculados a ojo no se devuelvan.
3.- INEXISTENCIA DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD QUE LA LEY CONFIERE A LA DEFENSORA DEL PUEBLO, ÚNICA FIGURA INDEPENDIENTE DE PARTIDOS QUE PUEDE RECURRIR LEYES ESTATALES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Las leyes estatales las pueden recurrir al Tribunal Constitucional solo 50 diputados estatales o senadores, las Comunidades Autónomas y la defensora del Pueblo. La defensora del Pueblo, la ÚNICA institución independiente de los partidos con posibilidad de recurrir leyes estatales al TC, no ha recurrido al Tribunal Constitucional ni una sola ley de tasas judiciales.
Quien esto firma pidió personalmente a la defensora de Pueblo que interviniera para evitar la aprobación de la ley, antes de que se aprobara, como tengo contado en este blog; la primera petición, anterior a la Ley, y expuesta personalmente, lleva cuatro firmas, y una es mía. Después vinieron masivas peticiones de recurso. A esas innumerables de peticiones de recurso la defensora del Pueblo hizo caso omiso.
Resumo el sainete que tengo expuesto documentadamente de forma reiterada en este blog y que ahora amplío:
- En noviembre de 2012 por rodillo el Partido Popular saca su ley en las Cortes
- Por presión masiva la Defensora del Pueblo difundió en diciembre de 2012 una «recomendación» de cambio normativo ya de por sí absolutamente insuficiente
- El Gobierno del Partido Popular dijo que aceptaba esas recomendaciones
- No obstante, mintió y aprobó un real decreto-ley en la que aceptaba solo parte de esas recomendaciones ya de por sí insuficientes
- Y pese a que el Gobierno ni siquiera modificó la ley para acomodarse a lo de por si insuficiente que proponía la defensora del Pueblo, esta no recurrió ni la ley ni la reforma y, más aún, sacó pecho y dijo que habia conseguido que cambiaran la ley como habia recomendado, pese a ser falso
- Después ha habido otras reformas en el tema de tasas que tampoco ha recurrido
- Y la ley que se ha declarado inconstitucional es un refrito de todo eso que declara inconstitucional no solo aquello en lo que el Gobierno hizo caso a la defensora del Pueblo, sino incluso aquello en lo que NO le hizo caso
- es decir, que no solo la defensora del Pueblo debió recurrir una ley y varias reformas y no las recurrió
- sino que su propia «recomendación»es inconstitucional. Por ejemplo, no «recomendaba» que se quitaran las tasas de recursos, que el TC ha declarado inconstitucional,
Es evidente. La Sra. Becerril, defensora en minúscula del Pueblo con mayúscula debe dimitir inmediatamente.
Pero como persona me parece tan irrelevante como el ministro, este o el anterior. No le dedico ni un segundo más a ella ni a los lamentables pasteleos que con su propio partido se dedica a hacer con los derechos que debe defender.
A lo que si le voy a dedicar tiempo es a la institución. Porque si no es importante esa señora sí lo es que esa señora y otras señoras y otros señores puedan hacer incontroladamente pasteleos con nuestros derechos.
Quien esto lea tiene que ser consciente de la importancia de que hay una única institución a quien la Constitución confiere la relevante, esencial, función de poder acceder a Tribunal Constitucional para recurrir leyes con carácter general sin depender de los partidos.
Y esa institución está regulada de tal modo en su normativa que puede pasar y de hecho pasa constantemente, como esta vez, que se hace dejación absoluta de ese deber.
La conclusión es que tenemos un defensor del Pueblo que no defiende al Pueblo y que estamos en manos de los partidos y de los intereses de los partidos.
Mire las bases de datos de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad han interpuesto en total los sucesivos personajes nombrados como defensores del pueblo desde que en 1981 se dictó la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo?
Una búsqueda de la base de datos jurisprudencial del Tribunal Constitucional permite encontrar estos, en 35 años:
Esos que tenga sentencia. Hay algunos más y que aún no tienen sentencia:
Y ya está; si hay más, que puede que sí, no los he encontrado cotejando varias fuentes; por favor, quien esto lea que coteje, no sea que haya errores en mis datos, pues no parece existir algo tan sencillo como una lista única que contenga todos los datos, y es laborioso comprobarlo. Sí he visto hay alguno más, como uno de contra los Presupuestos Generales del Estado que, oh, sorpresa, el Tribunal Constitucional archivó porque habia pasado el tiempo y cambiado la ley y otro de 1998 sobre horarios comerciales que archivó tambien en 2005 por haber cambiado la ley. Viene de lejos ese anticonstitucional sistema del Tribunal Constitucional de dejar un recurso en un cajón y luego dar carpetazo muchos años después diciendo que ha cambiado la ley .
Contraste esta lista con la interminable lista de normas estatales que el Tribunal Constitucional en tema de derechos y libertades ha declarado inconstitucionales en 35 años. Centenares.
Y contraste las fechas.
- Si los datos son fiables, desde 1999 el Defensor del Pueblo no ha interpuesto NINGÚN recurso en materia de derechos contra normativa estatal
- Y la lista de recursos contra normativa estatal desde 1981 es brevísima.
¿Usted no cree que han pasado cosas muy graves en España desde 1999? ¿No había nada que recurrir? ¿Con los desahucios hipotecarios, con las claúsulas abusivas, con los abusos bancarios, con los parados, con los inmigrantes sin papeles, con las normas laborales, con las Leyes Mordaza? Y antes, en 35 años, ¿no ha habido más temas?
Llegados a este punto, solo cabe una conclusión.
No es problema de la persona, sino de la institución. Cuando fallan reiteradamente las personas es que fallan reiteradamente los criterios legales de selección o la normativa que regula la institución y que eso es así porque interesa a los partidos tener la exclusiva práctica de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional.
Y vamos al fondo del asunto:
- ¿queremos que los partidos tengan la exclusiva práctica de recurrir en defensa de nuestros derechos ante el Tribunal Constitucional las leyes estatales?
Mi respuesta es clara: no quiero depender de los partidos para defender mis derechos. Quiero un defensor del Pueblo independiente de verdad que nos defienda, que sea capaz de enfrentarse a las Cortes que lo designan. No quiero figuras de adorno juridico que cuestan dinero, y encima contraproducentes por falsamente tranqulizadoras.
Los partidos a lo mejor SÍ quieren tener esa exclusiva; es muy goloso. ¿Será por eso por lo que se tiene usted que enterar por este blog de cuántas veces en 35 años le ha defendido a usted el defensor del Pueblo? Y que no me digan que el sistema de «recomendaciones» es un eficaz sustitutivo del recurso de inconstitucionalidad, que me da la risa.
Estoy deseando ver cuántos partidos proponen y votan medidas eficaces para conseguir un defensor del pueblo de verdad eficaz e independiente de ellos.
DUODÉCIMO.- Y ahora la parte buena: hay vía para la devolución de lo pagado por tasas judiciales. ¡Iniciamos campaña!
No voy dedicar ni un segundo a las cosas que dice el ministro de Justicia que va a hacer, que son de risa. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer nosotros, la ciudadanía.
Con una frivolidad y una falta de sentido de la responsabilidad que sería sorprendente si no fuera frecuente y ya ha sucedido al hablar de tasas judiciales, hay medios de comunicación que han difundido que las tasas judiciales ha dicho el Tribunal Constitucional que no se van a devolver y que por tanto no se van a devolver.
Y es falso.
Ni el Tribunal Constitucional ha dicho en general que no se debe devolver ni por supuesto nos vamos a cruzar de brazos y permitir sin movernos que no se devuelvan. Tenemos que distiguir DOS CASOS DISTINTOS: personas fisicas y personas jurídicas. La vía es la misma, la argumentación en parte un poco distinta.
1.- DEVOLUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS.
El Tribunal Constitucional ha querido salvar al legislador (o sea al Partido Popular) del papelón de pronunciarse sobre personas fisicas y al Estado de devolver lo pagado, y se ha pasado de listo: al decir que no entra por su propia demora voluntaria en valorar a las personas físicas TAMPOCO resuelve sobre el dinero que hay que devolver a las personas físicas porque SOLO se pronuncia sobre personas jurídicas al intentar limitar los efectos de su propia declaración de inconstitucionalidad.
Lea atentamente el farragoso fallo de la sentencia y su fundamento jurídico 15. El Tribunal Constitucional no ha querido pronunciarse sobre personas físicas. Naturalmente, para hacer un favor al Partido Popular y salvarle la cara evitándole una vergonzosa declaración pública de indefension masiva, al igual que también le salvó la cara con su propia demora dando lugar a cambios legislativos y al igual que con su propia demora intolerable ha propiciado indefensión masiva e ingresos inconstitucionales al Estado.
O sea, que sobre la parte de los recursos que se refería a personas físicas el Tribunal Constitucional directamente no se pronuncia. Hace uso de su sistema habitual flagrantemente contrario a cualquier principio razonable de control constitucional: dejar los recursos en un cajón hasta que se pudran y cuando la ley, años después, la han quitado o la han cambiado, decir que carpetazo, que no resuelve porque hay «carencia sobrevenida de objeto».
Eso se llama «burla sangrante al Estado de Derecho». Pero en este caso también se llama aquí «pasarse de listo».
Porque el Tribunal Constitucional se limita a declarar la inconstitucionalidad de la versión vigente de la ley de tasas judiciales a 21 de julio de 2016, es decir, la aplicable a PYMES, ONGS y gran empresa.
Y por tanto SOLO respecto de ellas se aplica la limitación que quiere introducir en su fundamento jurídico 15.
O sea, que SÍ es posible pedir devolución de personas fisicas, porque a ellas no les afecta la limitación que ha querido introducir el TC.
Así de fácil.
Y he consultado esta idea con varios juristas que sí saben de Tributario y todos coinciden en que en efecto es así.
Y si las tasas judiciales son inconstitucionales por cuantía y materia, dice el TC hasta para PYMES, ONGS e incluso gran empresa, porque el artículo 7 sobre el que se pronuncia el TC es TAMBIÉN aplicable a gran empresa, no nos dirán en serio que no van a devolver cuando por esencia ha de serlo para personas físicas cuya capacidad económica es inferior.
Y que la capacidad económica de las personas físicas es inferior y que merecen mayor protección en materia de tasas judiciales no es que yo lo diga. Es que lo ha dicho y nada menos que dos veces el propio legislador, por la propia presunción legal del propio legislador de tasas judiciales del año 2015 y de año 2013, es decir, por lo que el propio Partido Popular ha hecho constar en sus dos principales reformas legislativas en tasas judiciales, la que las rebajó algo para personas físicas, manteniendo el resto, y las que que las suprimió del todo para personas físicas, manteniendo el resto. Vea el por otra parte repugnante preámbulo de la Ley de 2015 que suprimió las tasas judiciales para personas fisicas
«Finalmente, por lo que se refiere al artículo 11 de este real decreto-ley, debe indicarse que, transcurrido un plazo razonable desde la adopción del Real Decreto-ley 3/2013,de 22 de febrero, en materia de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, se hapodido constatar que resulta inaplazable atender a la situación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos que, no siendo beneficiarios del derecho de asistencia jurídica gratuita, debe ser objeto de atención en cuanto al impacto que sobre ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional».
2.- DEVOLUCIÓN PERSONAS JURIDICAS
También es posible comforme a lo expuesto por el profesor de Derecho Tributario Leopoldo Gandarías, en su post «Los efectos “pro futuro” de la STC sobre las tasas judiciales». Me remito a sus argumentos.
3.- PROBLEMA IMPORTANTE: EL PLAZO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN.
En cuano a esto hago referencia a lo que me dicen varios juristas consultados.
- El plazo es de cuatro años
- Ese plazo de cuatro años empieza a contar desde el respectivo pago individual, es decir, que no hay un plazo general a partir de ahora sino un individual en función del respectivo momento de pago
- Y por tanto urge movilización porque los primeros pagos se efectuaron tan pronto entró en vigor la Ley de Tasas en el año 2012 y su normativa de desarrollo, es decir, probablemente desde el 22 de noviembre de 2012.
Y digo «probablemente» porque no hay forma de saber que pasó con los pagos del periodo intermedio en el que la ley estuvo sin formularios para pago, hasta 17 de diciembre de 2012, es decir, la fecha de entrada en vigor de la Orden Ministerial, ORDEN HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación. Aquello fue tal desastre normativo que tenemos que por si acaso ponernos en lo más conservador y pensar que pudo haber pagos desde el 22 de noviembre de 2012.
4.- Y AHORA QUÉ VAMOS A HACER
Así que la cosa queda como sigue:
- por supuesto, presión política para que Hacienda devuelva de oficio, con o sin norma expresa. Incluyendo si es preciso iniciativas procedentes del legislativo
- campaña masiva de difusión de la posibilidad de devolver, para lo cual se facilitará un modelo, aunque cualquiera puede hacerlo.
- Y por supuesto, si en serio se cree alguien que nos vamos a conformar con un no, lo lleva claro. Nos veremos en los tribunales.
DÉCIMOTERCERO.- DÓNDE ESTÁ EL DINERO RECAUDADO Y QUÉ VAN A HACER CON EL QUE SE SIGA RECAUDANDO
Es publico y notorio que la artificiosa redacción de la Ley de 2012, no tocada en este punto por ninguna reforma, vendía que el dinero recaudado por tasas judiciales iría a financiar la Justicia Gratuita; ese fue el argumento que consta en la tramitación prelegislativa y en el propio preámbulo de la ley. Asombrosa idea, por cierto, porque la Justicia Gratuita NO tiene que financiarse más que por una vía: los impuestos. Más aún: los responsables del Partido Popular reprochaban a quienes nos oponíamos a las tasas judiciales nuestra insolidaridad: una vez creada una inventada relación entre Justicia Gratuita y tasas judiciales, quienes nos oponíamos a las tasas judiciales éramos insolidarios. Eso hemos tenido que aguantar que nos digan, y en actas parlamentarias y declaraciones públicas consta.
La idea es increíble; como si mañana se les ocurre cobrar por operaciones médicas y cuando usted se queje de que pongan una tasa por operarse del riñón que usted no puede pagar le dicen además que es insolidario porque han pensado dedicar esa tasa a financiar la operación de riñón del vecino del quinto. Y luego, encima, no lo destinan a eso.
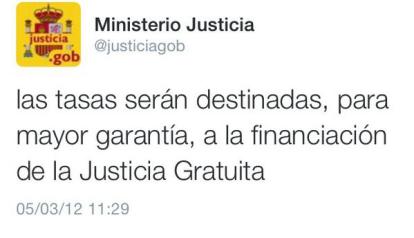
Esto es un tuit del Ministerio de Justicia de 5 de marzo de 2012. Las actas parlamentarias están llenas de declaraciones análogas.
Y también es público y notorio que no se ha dedicado un solo euro a lo que vendieron que se dedicaría, y que no saben a qué se ha dedicado exactamente. En la imagen, la respuesta a pregunta parlamentaria al diputado Joan Baldoví, de Compromís, en 2015.
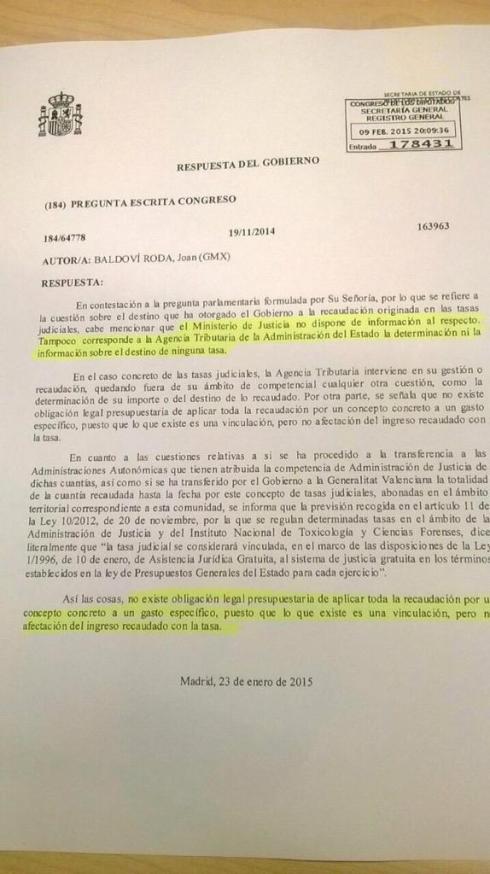
A día de hoy el Gobierno no ha contestado el Gobierno a la pregunta de otro grupo parlamentario (UPYD) de cuánto se ha recaudado este año 2015, con desglose de PYMES y ONGS. Ha acabado esa legislatura y la siguiente no ha dado respuesta.
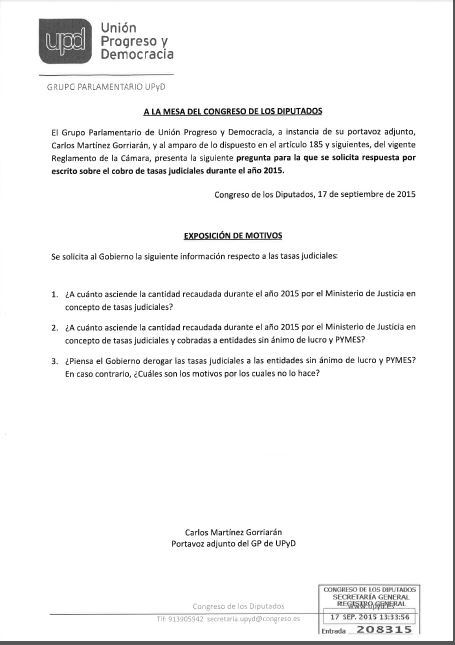
Preguntado el Gobierno en pregunta parlamentaria de un tercer partido (PSOE), por la diputada Ángeles Álvarez, en 2013, declaró que no sabía cuánto se había recaudado por pleitos de Derecho de Familia; ni siquiera en tema tan sensible sabía eso el Gobierno, o dice que no lo sabe.

Aquí pregunta vía transparencia del abogado Antonio Agúndez en 2014. Contestan que hay un global de tasas y que va en ello sin desglosar y que no saben cuánto se ha cobrado o no quieren decirlo.
«En relación con su solicitud de los últimos datos estadísticos por recaudación mensual acumulada de ingresos por tasas judiciales en 2014, le significo que en el informe anual de recaudación publicado por la Agencia Tributaria figura el importe de la recaudación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional correspondiente a 2013 (página 69.Cuadro 7.3 Tasas y otros ingresos). En este sentido, le informo que dicho informe anual está publicado en nuestra página web,
[1]http://www.agenciatributaria.es/AEAT.int….
En dicho cuadro aparecen los importes correspondientes a ejercicios anteriores a 2013.
En cuanto a los ingresos por tasas judiciales en 2014, los informes mensuales de recaudación facilitan datos estadísticos mensuales y acumulados de ingresos tributarios por conceptos, en este caso “tasas yotros ingresos” pero no presentan la información desagregada.
Madrid, 29 de octubre de 2014«
No sabemos cuánto se ha recaudado a día de hoy. No responden a las preguntas. Y no se dedica a lo que decían.
Íbamos por 600 o 700 millones, y se han seguido cobrando Y SE HAN SEGUIDO COBRADO HASTA LA SENTENCIA Y SE SIGUEN COBRANDO Y SE SEGUIRÁN para destinarse no sabemos a qué ni conforme a qué desglose.
La caja común se lo traga todo, hasta la desvergüenza.
DECIMOCUARTO- EL ROSTRO DE LA INDEFENSIÓN. NO SON NÚMEROS, SON PERSONAS. LA NIÑA SONIA.
Todo esto tiene caras. Muchos caras con sus nombres, pagados con nuestro dinero. Y también un rostro, el rostro de la indefensión. Personas indefensas que se han quedado sin derechos. Copio lo que dije en ese blog en 2013, para el Sr. Gallardón, intercambable para su sosias, el Sr. Catalá.
«Si tiene usted valor, Sr. Ministro, pinche usted este enlace y vea EL ROSTRO DE LA INDEFENSIÓN. Aquí.
Y no pongo la foto de la niña por dignidad, porque me da vergüenza, vergüenza de tener que decir que esto existe en mi país y de tener que sacar el rostro de una pobre niña enferma para que USTED, Sr. Ministro y usted, lector, vean que esto existe. El acceso a la jurisdicción es el pilar del Estado de Derecho, previo al Estado Social e incluso al Estado democrático, porque el acceso a la jurisdicción es requisito y garantía de ambos y de los demás derechos, y en España, hoy, se hacen colectas para el acceso a la jurisdicción. ¿Le conmueve? Porque con la norma modulatasasjaja cosas parecidas seguirán sucediendo y a los que se han quedado sin derecho porque no han hecho colectas la normamodulatasasjaja no les indemniza.
¿Me lee usted, Sr. Ministro de Justicia? Pff, qué tonterías digo. Usted está en su despacho insonorizado, donde ni lee ni oye. Tampoco me oyó al defensora del Pueblo cuando el día 13 de noviembre de 2012 cuando me recibió le pedí que interviniera.
Mucho, muchísimo más enfermo está nuestro país que esta pobre niña enferma a la que su familia tiene que sacar en los medios para intentar conseguir 7.000€ de tasas para un recurso.«
Eso dije en 2013. Y ahora, en 2016, me dirijo los doce magistrados del Tribunal Constitucional y les pregunto: ¿son ustedes capaces de decir a la cara a esa niña y a su familia que no han tenido ustedes valor de pronunciarse sobre las tasas judiciales a las personas físicas? ¿Son ustedes capaces de decir a la cara a esa niña y a su familia que ustedes no quieren que se devuelvan las tasas judiciales a quienes tuvieron que hacer hasta colectas para intentar en los tribunales defender sus derechos, cuando ustedes mismos han demorado la sentencia y han causado cosas así? ¿Son ustedes capaces de decir a la cara a esa niña y a su familia que ustedes han tenido en un cajón un recurso de un tema gravísimo y que lo hacen habitualmente, y que precisamente por agravar los daños dicen que no se reparen?
¿Son ustedes capaces de decirme a mí a la cara, Sras. y Sres. del Tribunal Constitucional, que vivimos en un Estado de Derecho?
Y ahora voy a hacer lo que no hice en 2013. Voy a poner la cara de esa niña y su madre que tuvo que hacer una colecta para intentar reclamar una indemnización en los juzgados. Las fotos de ustedes, los responsables, están en la web del Tribunal Constitucional y no merecen aparecer en este blog.

«El gobernante que contribuye a que la Justicia sea inaccesible es un encubridor de todo crimen» (Jeremy Bentham, filosofo, siglo XVIII)
De derrota en derrota hasta la victoria final, firma este post y asume personalmente la responsabilidad de lo expuesto
Verónica del Carpio Fiestas
y que junto con el ilustre Profesor de De la Oliva -nadie sabe lo que le debe el Estado de Derecho al Prof. De la Oliva, y creo de justicia hacer constar públicamente mi agradecimiento- figura citada en las actas parlamentarias de 22 de octubre de 2012 en el debate de tasas, citados ambos por un partido con el que, como con cualquier otro partido, carezco por completo de vínculos.
[Nota: este post, como todos los posts de mis blogs jurídicos, puede ser reproducido incluso completo por cualquier medio de comunicación o persona que lo desee, citando procedencia y, lógicamente, siempre sin tergiversar extrayendo de aquí o allá para hacerme decir lo que no digo]

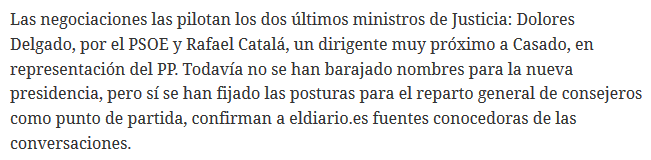
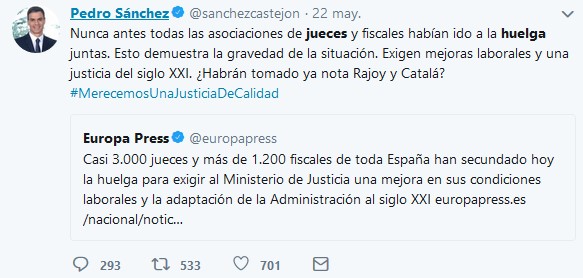





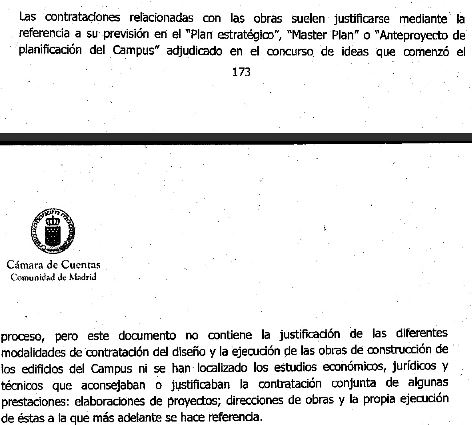
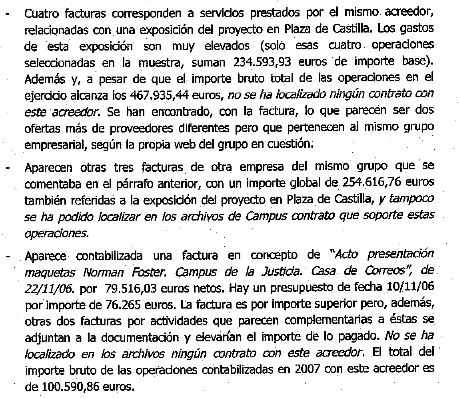

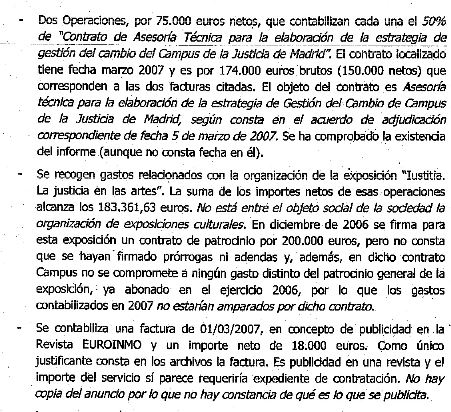
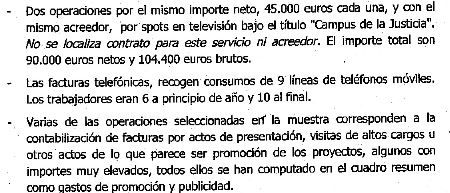
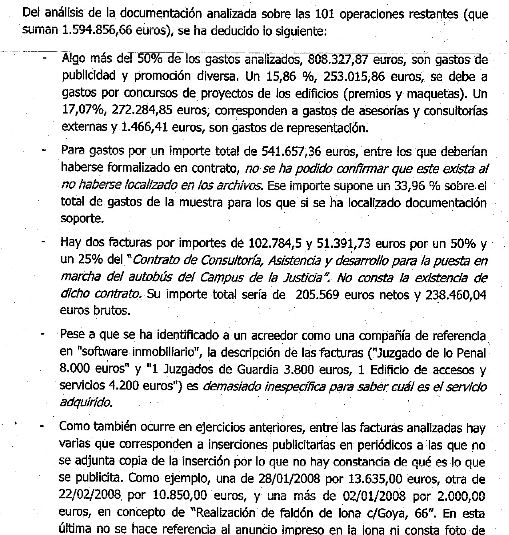
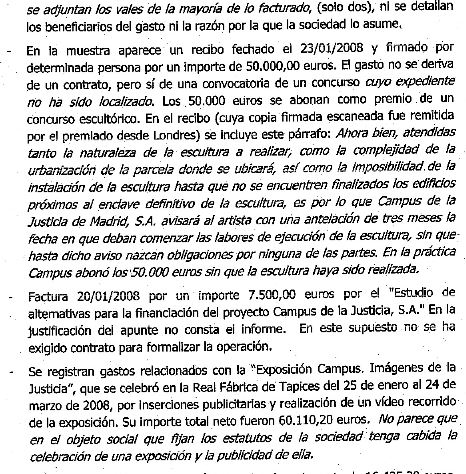
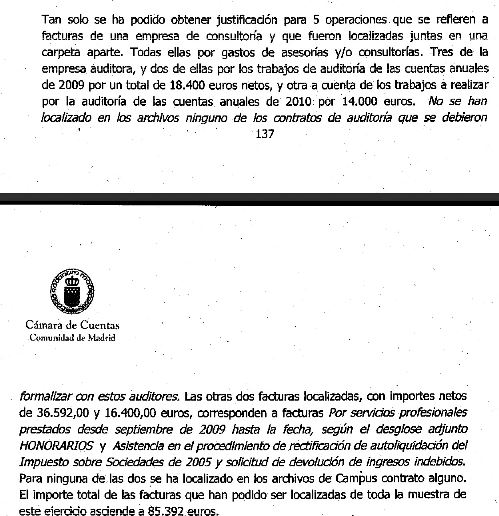
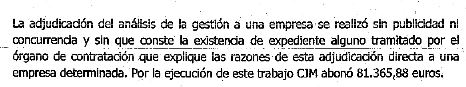




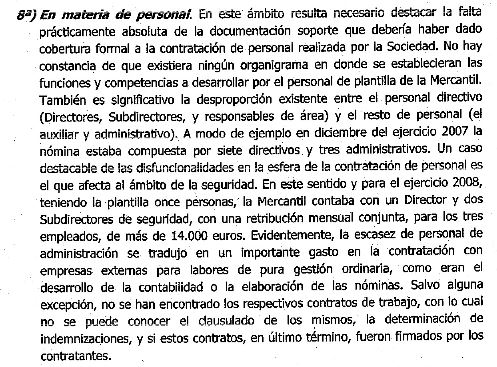
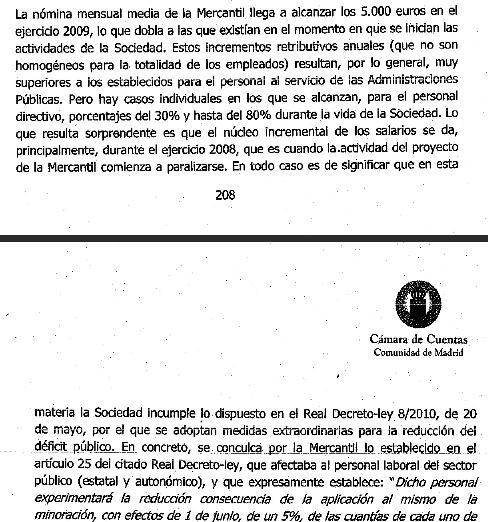




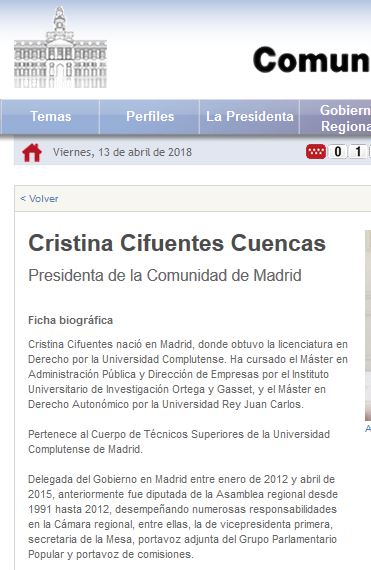



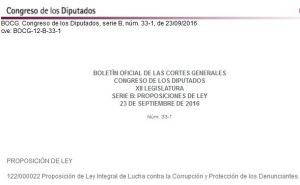 que con fecha 21 de febrero de 2017 superó la fase inicial de «toma en consideración» con el voto casi unánime de todos los diputados, resumen oficial de votos
que con fecha 21 de febrero de 2017 superó la fase inicial de «toma en consideración» con el voto casi unánime de todos los diputados, resumen oficial de votos  Aquí hay mucha tela que cortar y como no es posible abarcar todo me voy a centrar solo en unos pocos puntos jurídicos que creo de especial importancia y que omite la proposición de ley. Pero antes de entrar en consideraciones jurídicas quiero dejar constancia del esfuerzo de la
Aquí hay mucha tela que cortar y como no es posible abarcar todo me voy a centrar solo en unos pocos puntos jurídicos que creo de especial importancia y que omite la proposición de ley. Pero antes de entrar en consideraciones jurídicas quiero dejar constancia del esfuerzo de la  en concreto de la persona en cuyo apoyo se formó, Ana Garrido Ramos
en concreto de la persona en cuyo apoyo se formó, Ana Garrido Ramos , funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla que
, funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla que 

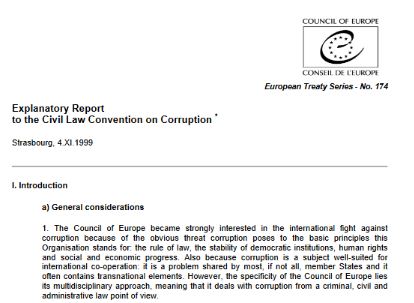
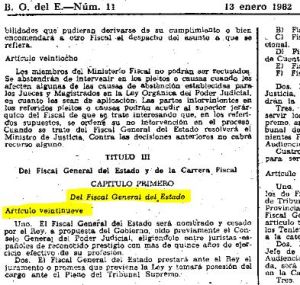

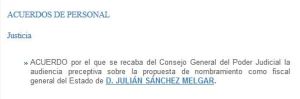
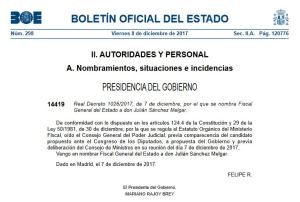
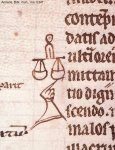
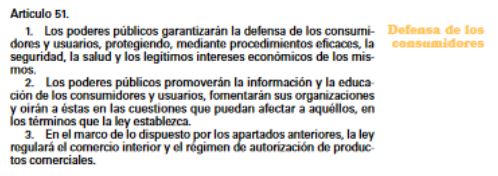
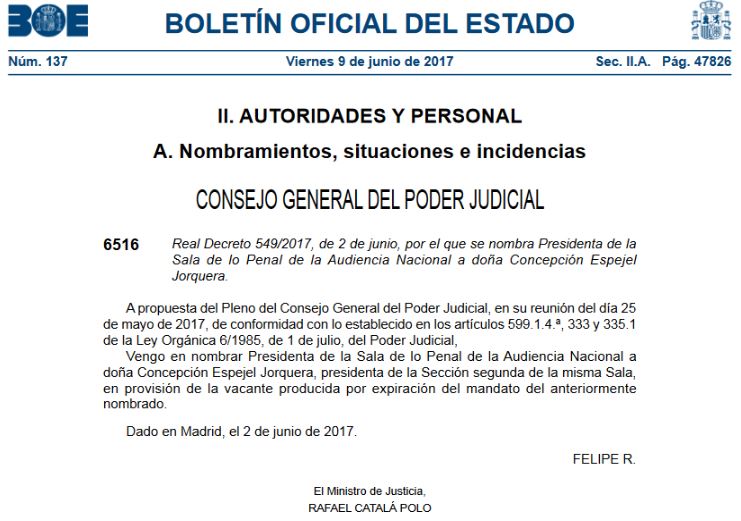
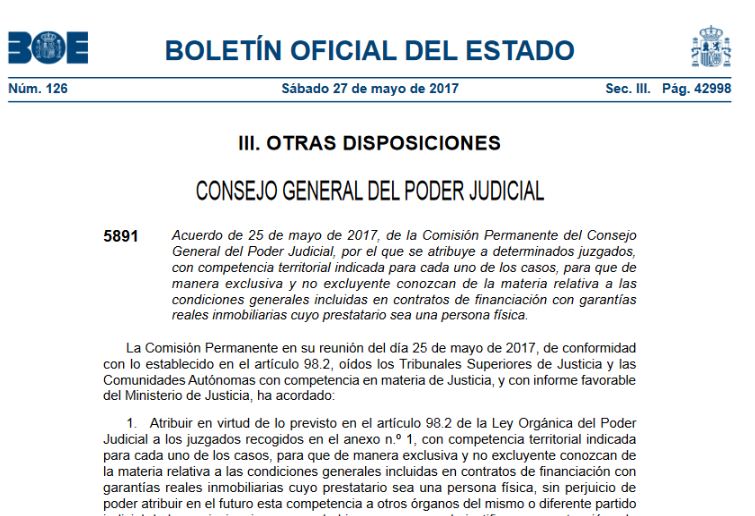







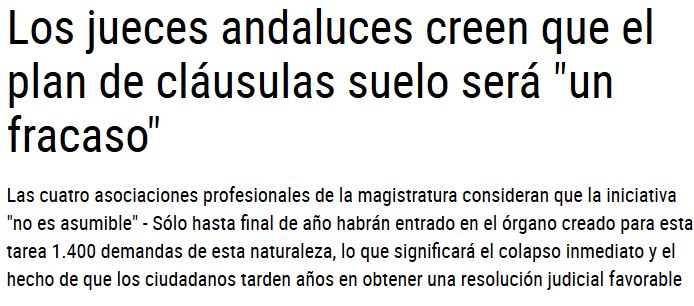
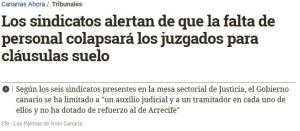

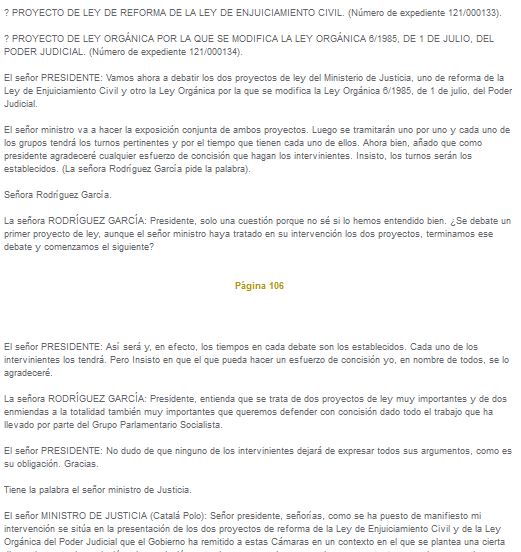

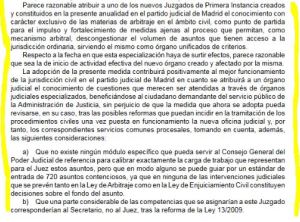


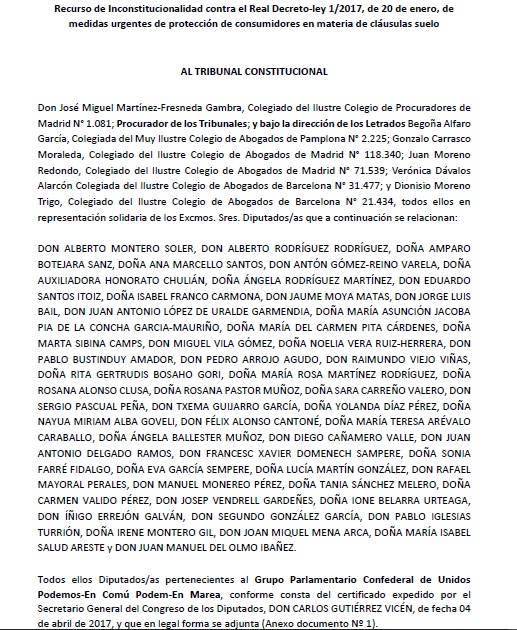
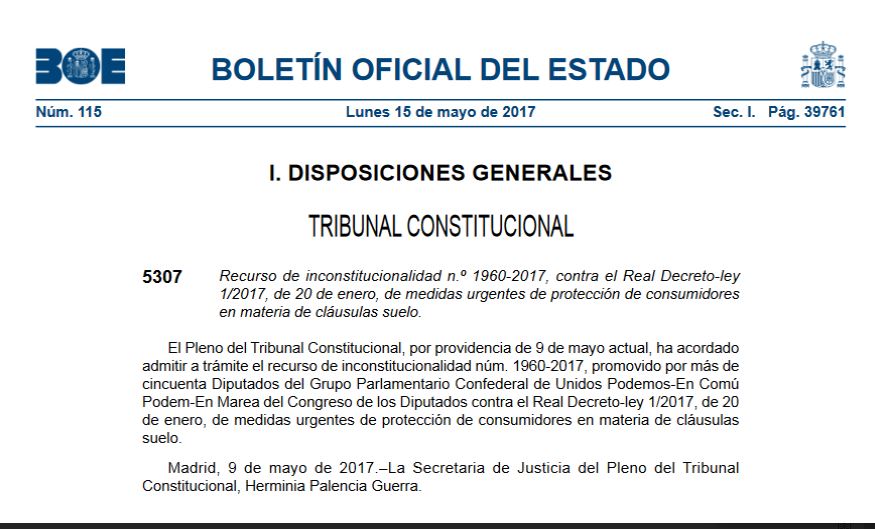

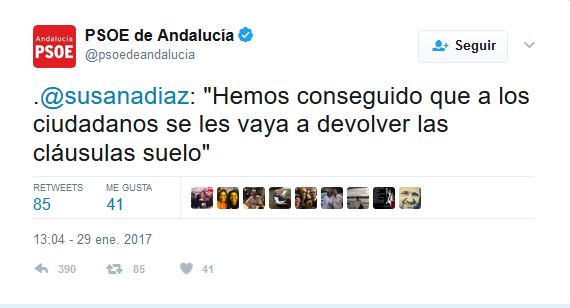

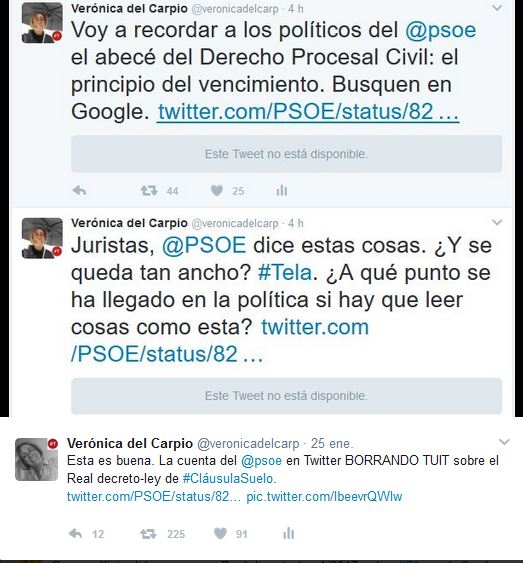



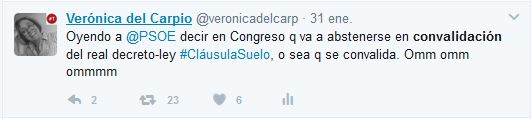
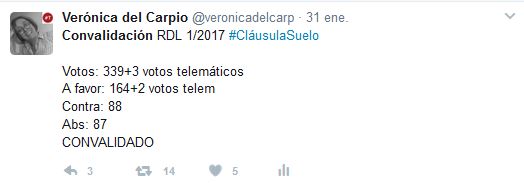


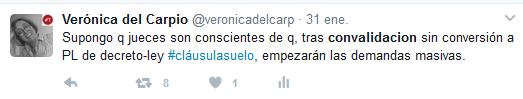



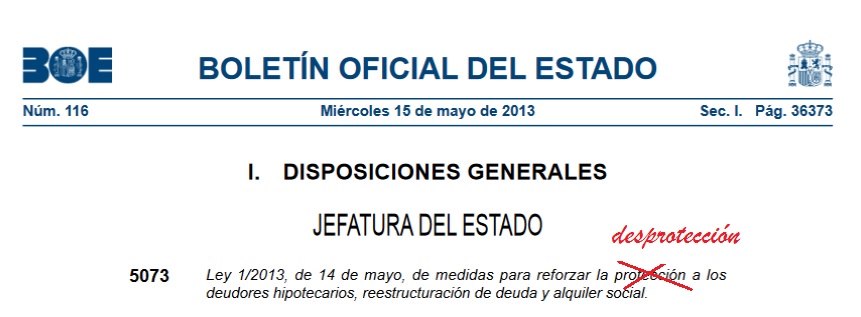

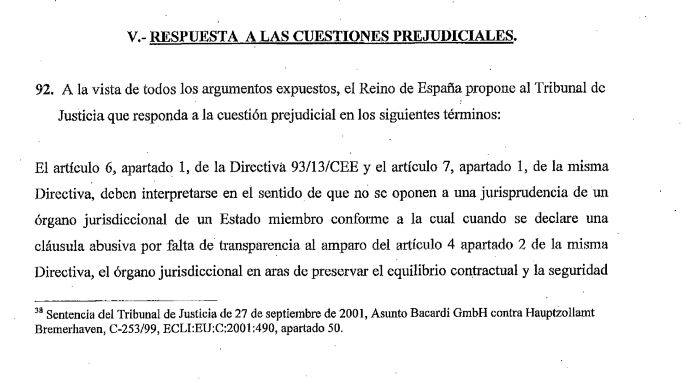

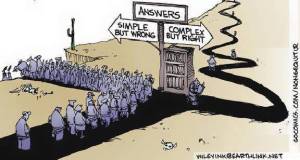
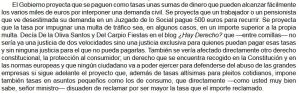
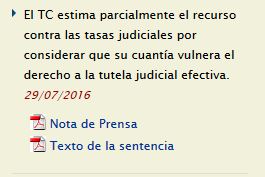 del Tribunal Constitucional, aún no se ha publicado en BOE ni tiene número que la identifique. [Nota. En BOE de 15 de agosto de 2016, festivo, se ha publicado la sentencia, que es ya oficialmente la sentencia n° 140/2016, de 21 de julio. Enlace a BOE:
del Tribunal Constitucional, aún no se ha publicado en BOE ni tiene número que la identifique. [Nota. En BOE de 15 de agosto de 2016, festivo, se ha publicado la sentencia, que es ya oficialmente la sentencia n° 140/2016, de 21 de julio. Enlace a BOE: 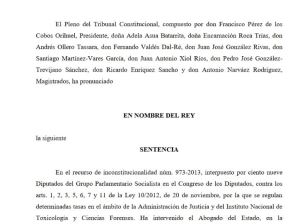
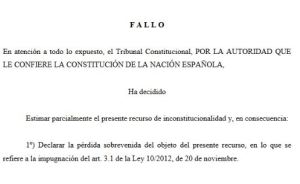

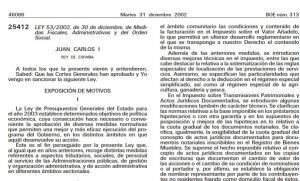

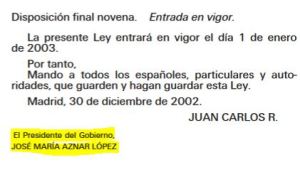
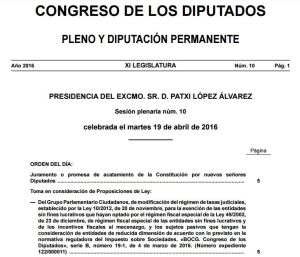
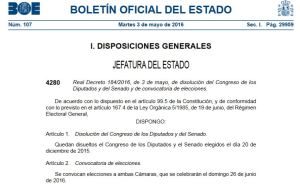

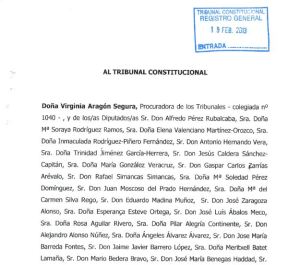
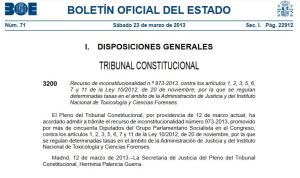
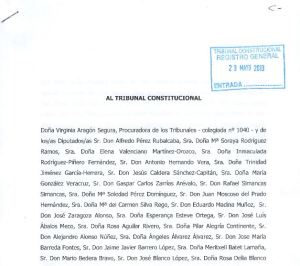
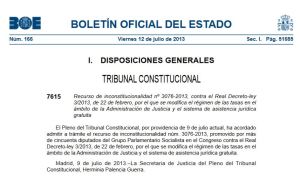


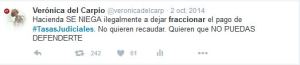


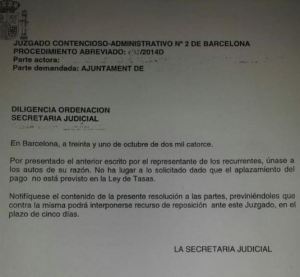
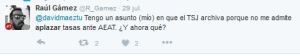
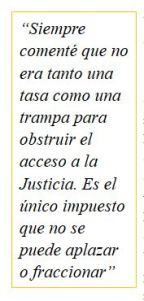
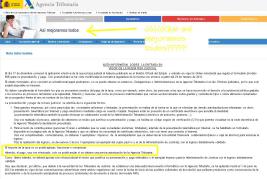
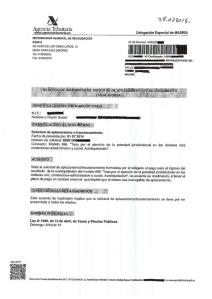

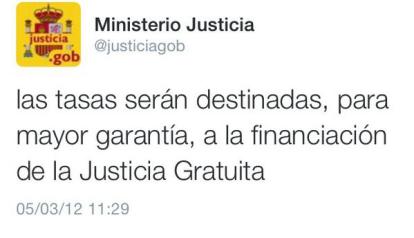
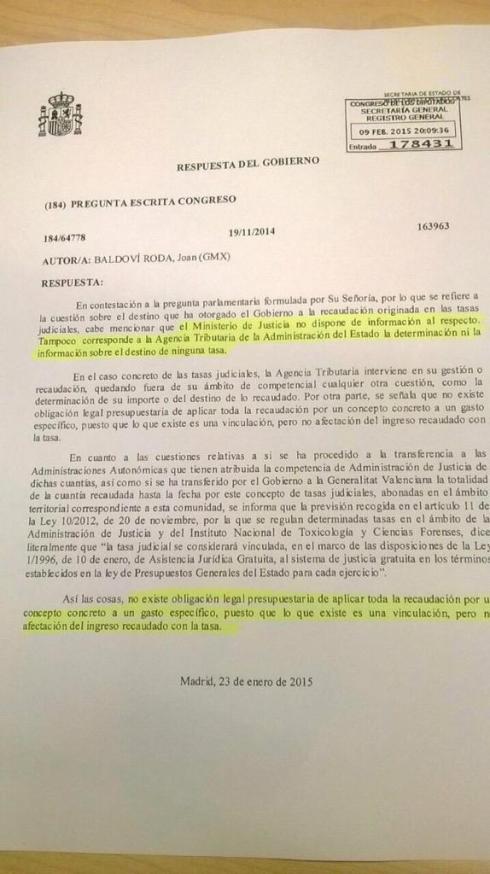
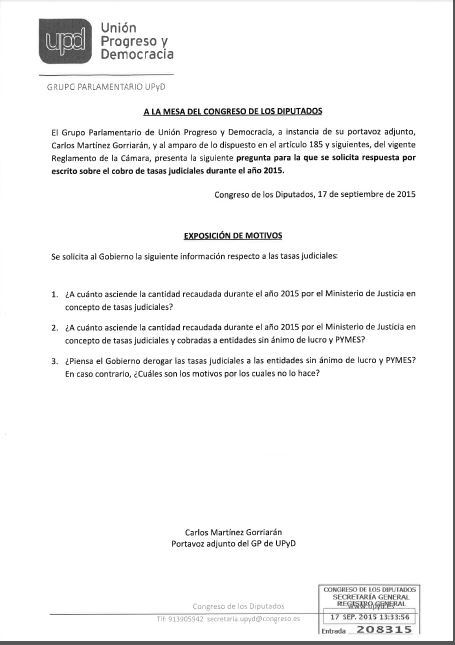






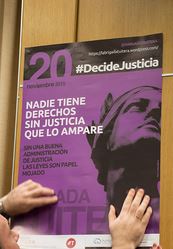

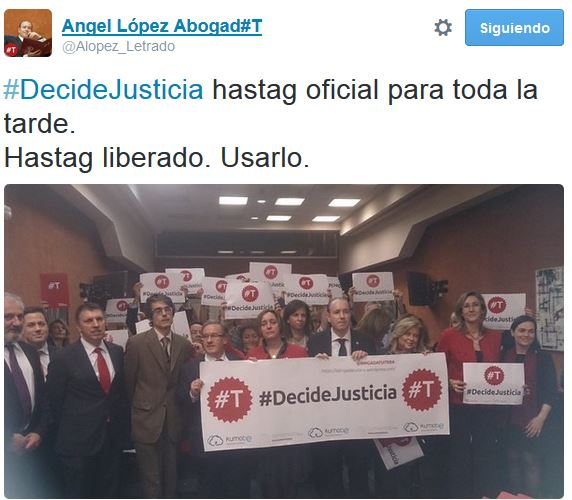





 que escribió dos obras fundamentales, una sobre tasas judiciales,“Una protesta contra las tasas judiciales”, en la que, en el siglo XVIII, dice cosas sin desperdicio, clarividentes, incluyendo explicar cómo es una tasa que favorece al más poderoso y a los poderosos. Quien no haya leído este libro, editado en España por el ilustre Profesor De la Oliva, se lo recomiendo encarecidamente.
que escribió dos obras fundamentales, una sobre tasas judiciales,“Una protesta contra las tasas judiciales”, en la que, en el siglo XVIII, dice cosas sin desperdicio, clarividentes, incluyendo explicar cómo es una tasa que favorece al más poderoso y a los poderosos. Quien no haya leído este libro, editado en España por el ilustre Profesor De la Oliva, se lo recomiendo encarecidamente.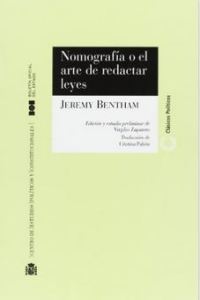

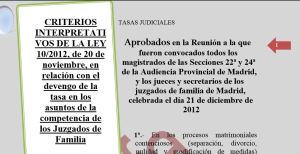


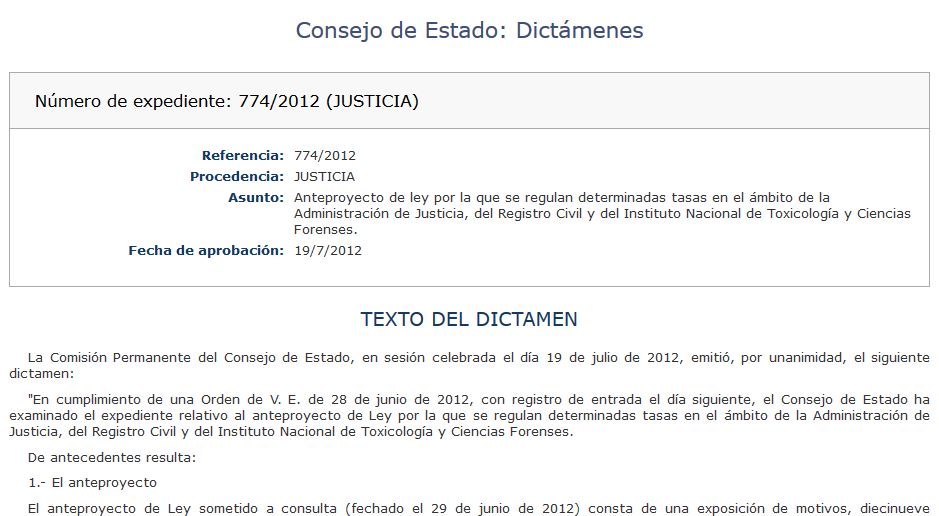


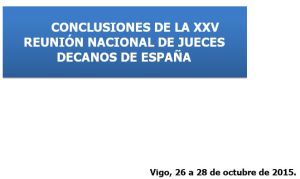

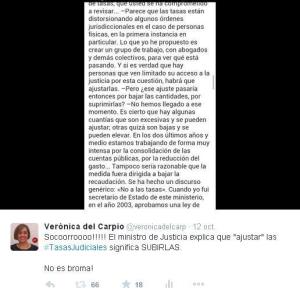
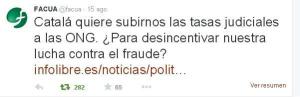

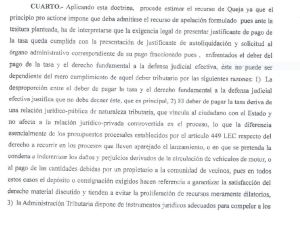
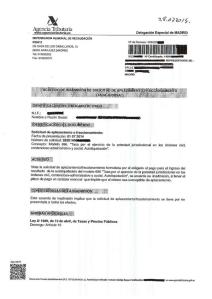
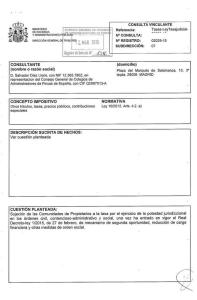
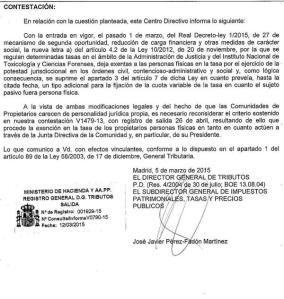




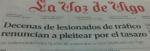








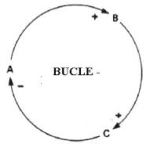

 que merece que usted lo tome en consideración. Y quien esto firma se dirige especialmente a abogados, individual y colectivamente. Y a jueces y secretarios judiciales, claro.
que merece que usted lo tome en consideración. Y quien esto firma se dirige especialmente a abogados, individual y colectivamente. Y a jueces y secretarios judiciales, claro.